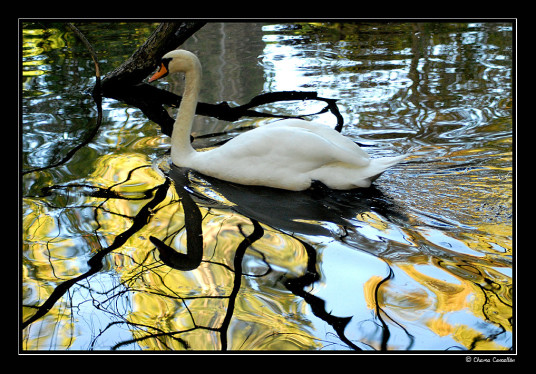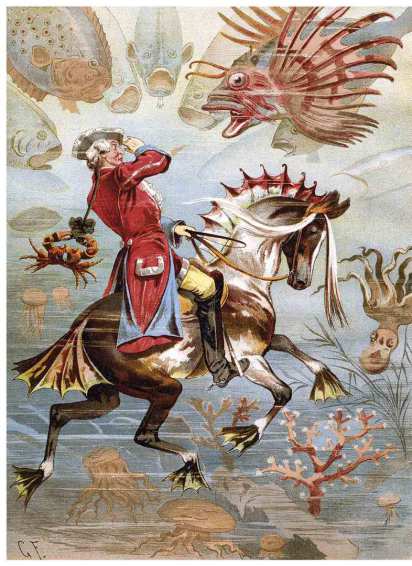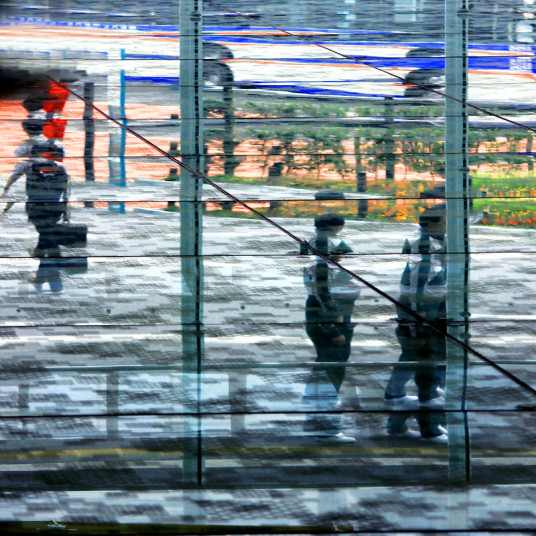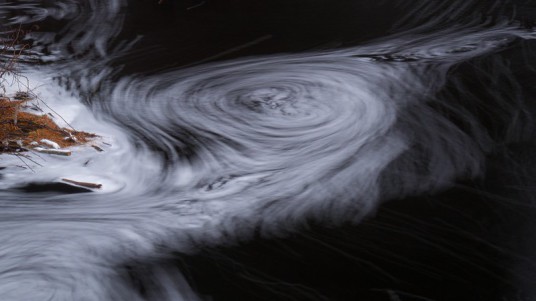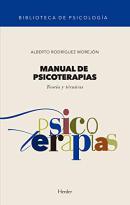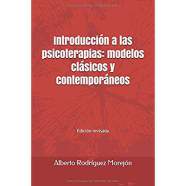Sistema inmunitario y resiliencia
Los seres humanos nacemos con dos maravillosos dones legado de la evolución. Tenemos un sistema inmunitario que nos permite enfrentarnos con un cierto éxito a las agresiones de virus, bacterias y todo ese sin fin de enfermedades que pueblan nuestro planeta. Y, además, tenemos una enorme capacidad de resiliencia psicológica que nos ayuda a enfrentarnos a situaciones complicadas, desde catástrofes climáticas o guerras, hasta la muerte de seres queridos o separaciones inesperadas. Parece bien pensado: un sistema de protección contra enfermedades físicas y otro contra problemas de índole más emocional.
Las últimas generaciones de esta cultura nuestra, la española – tal vez podamos generalizarlo a la occidental –, hemos cometido algunos errores de bulto a la hora de educar a nuestros hijos. Todos ellos con muy buena intención, eso sí. Nuestro nivel económico nos permitía ofrecer lo que entendíamos era un mejor calidad de vida para nuestros retoños. Así que el nacimiento de un hijo daba lugar a la compra de un inagotable repertorio de tecnología dedicada a la comodidad del bebé. Pañales, tetinas, chupetes, con sus consiguientes esterilizadores y máquinas para cocinar papillas. Impedimos gatear a nuestros hijos para que no se ensuciaran y procuramos liberarlos de todo riesgo de que se fueran a caer o herir. El problema es que al criarlos con tanta higiene y protección el sistema inmunitario no tiene que enfrentarse desde el principio a los agentes patógenos, lo que hace que aumente el porcentaje de niños enfermizos y alérgicos a todo tipo de cosas. Sí, aunque te parezca extraño, cuando los niños gateaban por debajo de las mesas de los bares cogiendo cosas del suelo estaban haciendo una especie de auto-vacunación. Además, al cambiar los juegos al aire libre por las tabletas disminuyeron las oportunidades de que niños y niñas desarrollaran su cuerpo, su musculatura, su destreza motora y todo tipo de competencias físicas. Ya lo sabes, la obesidad infantil es una plaga en nuestra sociedad.
Pero, además, siempre desde la premisa de la protección y el cuidado, decidimos que nuestros hijos e hijas tuvieran todo lo que pudiéramos darles, no importa si lo necesitaban o no, no importa que se lo hubieran ganado o no. Tantas veces he oído eso de “ya no sé que regalarle por navidad, tiene de todo”. Y tampoco es tan raro si lo piensas, la misma afirmación es cierta para muchos adultos. ¡Casi todos tenemos más de lo que necesitamos! Incluso los más desafortunados de esta parcela del mundo más acomodada en la que tenemos la fortuna de vivir. En este planeta nuestro en el que, durante miles de años, sólo las más fuertes, los más inteligentes, las más esforzadas, los más resistentes sobrevivieron; de repente, generaciones enteras tienen más de lo que necesitan sin hacer el más mínimo esfuerzo. Otra tema en el que hemos conseguido revertir en pocas generaciones lo que la evolución tardó milenios en construir. Resultado ¿qué pasa cuando te han dado sin tener que ganártelo? Que cualquier pérdida produce una enorme frustración. Y eso es lo que tenemos en esta época hordas de adolescentes ahogándose en un vaso de agua porque no les compran un teléfono nuevo, les obligan a ordenar su cuarto, las profesoras no les entienden, o su inmenso amor no es correspondido.
No quiero acabar esto en negativo. Aunque crea que tanto nuestro sistema inmunitario como nuestra capacidad de resiliencia va en declive, sigo pensando que la evolución no se detiene y que alguna sabiduría que todavía no entendemos está detrás de esta nueva deriva. La vacuna del Covid salvó millones de individuos con sistemas inmunitarios desprotegidos, y eso parece un buen ejemplo de cómo compensamos nuestras debilidades físicas con nuestra potencia científica. Y lo son también todos esos jóvenes (ellas y ellos) comprometidos con la ecología y el futuro del planeta. Y tal vez ese sea ahora el objetivo prioritario. Hasta ahora nuestra especie ha tenido que hacer un enorme esfuerzo para adaptarse al planeta, ahora eso ha cambiado, somos demasiado destructivos. Tanto que ahora es el planeta el que no consigue adaptarse a nosotros. Y vamos a tener que ayudarlo.
Alberto Rodríguez M.
El amor (II): sapos, principesas, brujas y cisnes.
Foto de Chema Concellón
¡Que no quiero líos! Cambia príncipe por princesa, o viceversa, donde tu quieras, y me da igual el color con el que vistas a ésta, me da lo mismo si es rosa o morado. Déjame aparcar un ratito el tema del género y contarte lo que quiero compartir.
Sigo a vueltas con el amor. Te cuento, me gusta mucho la filosofía existencial, y los modelos de terapia que de ella se derivan. Y un tema fundamental para éstos es el de las relaciones interpersonales y la soledad. Ya lo he dicho alguna vez antes, las personas pasamos en soledad una buena parte de nuestro tiempo. Unos más que otros, es verdad. Pero al final todos vivimos una buena parte de nuestra vida habitando nuestra cabeza y todo el vasto mundo que en ella creamos. Con dudas, preocupaciones, sueños, deseos… Todas esas cosas que nos contamos antes de dormir, o al despertar, o mientras conducimos; o todo el rato si estamos algo obsesionados. Así que nunca estamos realmente solos porque siempre estamos con nosotros mismos y, a veces, esa no es una buena compañía. Además, se puede estar muy sólo incluso rodeado de gente. Y ésta es la peor de las soledades porque implica haber perdido la esperanza de hallar el consuelo en los demás.
Desde este principio básico de aislamiento, necesitamos acercarnos a los otros. Y necesitar es la palabra precisa. Y los otros pueden ser la solución y también el problema. Nos pueden dar el amor, el reconocimiento, la compañía, el alivio que necesitamo, o pueden convertirse en la peor de nuestras pesadillas.
En este deseo de búsqueda, y ahí es dónde quiero llegar, corremos el riesgo de pensar que un día aparecerá una persona que lo resuelva todo. El príncipe o la princesa (lo llamaré principesa), de nuestros sueños, quién dará por fin un sentido a nuestra existencia. Sí, sí, esa princesa que al besarte hará que dejes de ser un sapo (¡me encanta la dureza de la imagen!). Y es ahí cuando la cosa se complica de verdad. Cuanto peor estamos, o más difícil es nuestra vida, más necesidad tenemos de que nos salven. Es una idea casi religiosa: mi vida ha sido dura, me han hecho daño, pero yo merezco otro destino; me merezco que venga alguien que me rescate de tanto dolor. Y como he esperado mucho tiempo quiero que ese alguien sea realmente fantástico, porque tengo mucho sufrimiento que compensar. Así que estaría bien que fuera una persona atractiva, inteligente, simpática, con dinero y prestigio social para que pueda darme una buena vida; y, por descontado, que me quiera muchísimo. Y ya puestos a pedir, que ese ser tan maravilloso sea admirado por todo el mundo, y que me envidien por tenerlo, y que se den cuenta de lo que valgo y del error que han cometido todo este tiempo minusvalorándome. Toda una retahíla de quejas y desagravios que tienen, si lo piensas bien, un denominador común: me querrán por el valor que mi principesa tenga, y no por el mío. ¡Una gran mierda! No me digas que no.
¡En fin! Te doy mi opinión. De entrada te diré que no me gustan mucho los cuentos de principesas, yo en el amor soy también republicano, prefiero casi los de brujas y magos (y hasta me gusta que sean un poco malotes). Pienso que el mundo necesita algo de magia y mucha ilusión. Necesitamos creer en lo increíble para recuperar algo de esperanza.
Tampoco se muy bien que consejo darte. No voy a explicarte como deberían ser las cosas en los asuntos relacionales. Tú ya lo sabes. Los consejos de psicología barata se pierden rápidamente en el viento del olvido emocional, nos conmueven durante unos minutos y luego se disuelven dejándonos como estábamos. Sí te dejo una sugerencia por obvia que parezca para que no se te olvide: sé tu propio salvador; si tienes que invertir ilusión, empieza haciéndolo en ti; si quieres buscar el amor empieza por quererte, por reconocer tu propia valía. No, no es egoísta, es obvio, cuanto mejor seas más podrás aportar a una relación, y más potente y valiosa será esta.
Termino, como el escrito va de cuentos quiero que tenga un final feliz. Ahí te lo dejo. ¿Sabes los relatos que a mí más me gustan?: los de patitos feos que se transforman en cisnes.
P.D.
Una anotación acorde con el momento en el que escribo. Me cae bien esa princesita española de hermosos ojos tristes que en estos días decide asumir el compromiso de ser la futura reina de España. Le agradezco el gesto, me parece valiente y generoso por su parte, pero me da pena que alguien tan joven se cargue con tanta responsabilidad. Verán, no es nada personal, pero yo prefiero una presidenta elegida con los votos de todos y todas. Así que, en lo que a mi respecta, le libero de la obligación, y le deseo mucha felicidad y libertad.
Alberto Rodríguez M.
El amor (I): buscando tu mano.
Foto de byronv2
Te pregunté cómo estabas. Me dijiste un bien que me sonó a “déjame en paz”. No quise insistir. Tu mirada se fue hacia otro sitio y enseguida sacaste el teléfono. Tu no sabes que yo he pasado horas, algunas las mejores de mi vida, observando tus sentimientos para tratar de aliviarlos; cuando eras un niño, cuando todavía me necesitabas. Así que te conozco más de lo que quieres admitir. Crees que no puedo entender lo que te pasa y te equivocas. Hay experiencias que son atemporales, que son iguales para todos no importa la época, o el sitio, la edad o la condición. El amor es una de ellas. Por eso nos identificamos con las canciones o con las poesías que otros escriben.
Tal vez porque nacemos del vientre de otro ser, nuestra madre; y vivimos muchos años de inmadurez dependiendo de otros adultos. Quizás porque formamos parte de una especie condenada genéticamente a colaborar con los demás para mantenerse sobre el planeta. Probablemente porque, a pesar de todo, y por mucho que vivamos rodeados de gente, los seres humanos estamos casi siempre solos, con nuestra cabeza, con nuestras decisiones. En definitiva, y por lo que sea, necesitamos a los otros, su contacto, su aprobación..., su piel.
Enamorarse es, a veces, una mierda; aunque también sea lo más hermoso que uno puede sentir en la vida. Lo que pasa es que detrás del amor hay demasiadas cosas que lo complican todo innecesariamente. Por eso me decido a escribirlo, a escribírtelo.
El amor, te decía, es por encima de todo necesidad, un impulso biológico. Pero también es intimidad, amistad, poder, seguridad. ¡Tantas cosas! Déjame que hoy te hable sobre una de ellas: el poder. Ya habrá tiempo de hablar de las otras.
Te cuento. Toda interacción humana está basada en dos procesos: dar y recibir. El amor romántico es muy de dar sin esperar nada a cambio. Es muy “esto es lo que siento y ya…, no importa si los planetas dejan de girar, yo siento lo que siento y moriré por ello si hace falta”. Es bonito eso, poco práctico –y el amor no tiene porque ser práctico–, pero un poquito sí, que si no se sufre mucho. Así que uno espera recibir algo a cambio, ser correspondido. Y ahí es dónde empieza todo el lío.
Si recibes tanto como das serás afortunado. Al menos durante un tiempo. Luego las cosas de la vida acaban dificultándolo casi todo. ¿Por qué se complica? Verás, a mi entender el principal problema –que no el único– es la lucha de poder. Seguro que ya lo has notado porque se activa desde el principio, desde la etapa de cortejo. Desde que empezamos a conocer a alguien comienza un juego muy estratégico: te tengo que demostrar que me interesas, pero no mucho, no sea que te lo vayas a creer demasiado. Y a eso se le añade una vueltita de tuerca más: tengo que hacerme el duro para que la otra persona me perciba como difícil de conseguir y así aumentar mi valor; así que voy a utilizar los celos, los desplantes, los silencios comunicativos, los mensajes ambiguos, para joderte –perdón, para engancharte–. Es verdad que es ese un juego muy social en el que todo el mundo acaba participando. Pero recuerda, el que alguien sea inaccesible no lo convierte en más valioso. Si tienes que escalar una montaña para coger un cardo ignorando flores preciosas que encuentras por el camino haces el tonto querido. La gente que necesita hacerse la interesante es porque probablemente no lo es. La otra explicación es que sean muy inseguros, la gente segura se siente libre de exponerse porque es capaz de aceptar el rechazo.
Ya, ya se que es un lío, y tú lo que te preguntas es ¿pero yo cómo debo comportarme? Te respondo: donde el corazón te lleve, mi amor, que es –lo reconozco– el precioso título de un libro que nunca llegué a leer. Tú se tú mismo. Y, sé lo que estás pensando, ¡así me van a llover las hostias! Y tienes razón, pero sabes que pasa, que más pronto que tarde aparecerá una persona libre, segura, hermosa, capaz de acercarse a ti desde la honestidad, desde la seguridad. Y te reconocerá, y la reconocerás. Y ocurrirá algo increíble: buscarás su mano mientras camináis juntos, y descubrirás que ella está también buscando la tuya.
Alberto Rodríguez M.
Motivos y consecuencias
Guernica. Foto de la web del museo Reina Sofía
Arde el planeta en una hoguera de guerras que parecen diseminarse sin control. Unas tan grandes y mediáticas que acaparan todo el espacio de los noticieros. Las imágenes de ejércitos se alternan con las de políticos y mapas de territorios en disputa, dejando claro que hay intereses detrás de las muertes: ansias de poder de gobernantes endiosados, deudas históricas pendientes de vengar, fanatismos religiosos o, simplemente, la necesidad de desviar la atención de la opinión pública hacia otro lado. Hay también guerras pequeñas que arden en escenarios recónditos en los que el planeta se juega bien poco y llevan años consumiendo a poblaciones locales. Esas solo aparecen en la prensa si no hay otras noticias. Los medios de comunicación funcionan bastante como nuestras cabezas; tienen tiempos y espacios limitados, así que deciden qué es importante y qué no, con criterios bastante opacos. Los ciudadanos de a pié consumimos lo que nos ponen y, lo que es peor, acabamos asumiendo las opiniones que acompañan a la información sin tener la oportunidad de crear las nuestras. ¡Ese es el problema! Nos dan opiniones y no informaciones. Te cuento mi opinión al respecto. Y, por supuesto, esto no es más que una opinión, la mía.
Vivimos en una sociedad megadigitalizada en la que todo el mundo se ha convertido en creador de contenidos (yo mismo lo estoy haciendo ahora). Ya no hay profesionales preocupados por informar objetivamente, ahora todo el mundo opina en los medios y esos puntos de vista son –con frecuencia– muy interesados. Resultado: la sutil linea que separa información de opinión se ha desvanecido completamente. Es muy fácil distorsionar los datos para hacerlos parecer concluyentes, y más fácil todavía crear estados de opinión favorables a una causa cuando tienes poder mediático y dinero para difundir fake news.
Pero además, la realidad parece haberse vuelto más compleja. Tal vez precisamente porque hay demasiada información, multitud de matices y un exceso de opiniones inexpertas. Antes las cosas parecían más simples. Ahora, en las controversias políticas o incluso en las guerras, se hace difícil saber quiénes son los buenos y quiénes los malos. Al menos a mi me lo parece, tal vez porque quedé muy escarmentado de pasarme toda la infancia viendo películas en las que los cowboys eran los buenos y los “indios” los malos. ¡A mí no me vuelven a engañar!
La razón de fondo, la principal en mi opinión, es que la mayoría de la gente no se plantea tener un criterio propio. Es más fácil creer lo que otros nos dicen que pensar para tener una visión propia. Creemos lo que dicen las noticias, olvidándonos que la elección que hacemos de fuentes implica ya un enorme sesgo. Hacemos nuestro lo que dicen escritoras, personajes famosos o YouTubers de moda, porque es gratificante sentir que estamos en la onda. Y, además, repetimos hasta la saciedad lo que hemos leído o visto tratando de impresionar a los demás. Pensar es otra cosa, un ejercicio constante de libertad, un estar dispuesto a equivocarse, a ser tachado de voluble por no estar siempre de acuerdo con el pensamiento dominante. Pensar es arriesgado, complejo; no está al alcance de todo el mundo; requiere talento, conocimientos y capacidad de reflexión. No es algo que pueda hacer cualquiera, ¿o sí? Te propongo un reto. Te ofrezco una serie de fotografías escritas (¡qué concepto más curioso!) y luego te pregunto. A lo mejor tener criterio es más fácil de lo que piensas. Te invito a imaginarlas sin sonido, sin subtítulos; sin importar dónde ocurran, a quiénes afecten, incluso sin entrar a elucubrar sobre razones. Solo imagínalas y permítete sentir aquello que te transmitan.
Un terrorista dispara a bocajarro a una joven que asiste a un festival musical, un padre palestino corre con su bebé destrozado por una bomba entre los brazos, una madre rusa llora descorazonada sobre el ataúd de su hijo soldado, los bomberos rescatan los cuerpos de niñas asesinadas por una bomba en una escuelita de Ucrania, una mujer solloza sin lágrimas en Afganistán porque los yihadistas se llevaron a su marido, un anciano sujeta entre los brazos el cuerpo de su esposa muerta en Siria, una mujer es violada y ejecutada con un tiro en la nuca en un campo olvidado de Sudan, el cuerpo de un bebe muerto flota agitado por las olas en una playa del Mediterráneo.
Tal vez no hayas querido, o podido, hacer el ejercicio. Lo entiendo. Cuando el horror es insoportable nuestra mente trata de desconectar, de mirar hacia otro lado, preferimos creer que eso no tiene nada que ver con nosotros. Es un mecanismo de defensa natural, entendible. “Tu no puedes hacer nada, sigue a la tuyo”, te dices. Y es así, ¿o no?. ¿O no…?
Cada una de esas situaciones tiene una explicación posible, un motivo. Conflictos armados, pobreza, desigualdad, tiranía de estado. Y ante los motivos caben las opiniones: ¿es adecuada la política migratoria de la UE?, ¿gestionó bien USA las guerras de Irak o Afganistan?, ¿es posible la paz sin un estado palestino?, ¿tiene occidente que implicarse en la guerra de Siria?
A mí, hoy, no me importan lo motivos, ni las opiniones que cada una de esas situaciones me merezcan. Que las tengo, claro que las tengo. Hoy me importan las consecuencias que tienen sobre la gente. Me importa el dolor, el miedo, la desesperación o el horror de los protagonistas de las fotografías que te he invitado a imaginar. Me importan, permíteme enfatizarlo, las consecuencias y no lo motivos. Insisto en que sobre estos se pueden tener opiniones diversas, ante las consecuencias, ante el horror y el miedo que la violencia produce, sólo cabe la empatía, el estremecimiento. Si lo has sentido bienvenido al club, al de la especie a la que perteneces: la humana. Humanidad que hermosa palabra, ¡cuántos matices olvidados tiene!
Te doy mi criterio, por si quieres considerarlo (¡uff!, he estado a punto de decir: “por si quieres hacerlo tuyo”). Es fácil: todo lo que produce sufrimiento, dolor, miedo y desesperación en la gente es malo. No importa el motivo (opinable) que haya detrás. Nuestro derecho internacional tiene herramientas suficientes para decidir si algo es justo, si ha sido realizado en defensa propia, o si es o no una reacción proporcional ante un ataque recibido. Eso debería ser suficiente para valorar lo adecuado de los motivos. Que ellos hagan ese trabajo. Yo me quedo con el criterio de las consecuencias: el impacto que las acciones motivadas tienen sobre la gente. Solo importa la gente, porque es lo que somos todos, lo que nos iguala por encima de las causas políticas o religiosas.
No lo sé. No trato de movilizar conciencias, como mucho de apaciguar la mía, mi mala conciencia quiero decir. Yo únicamente quería compartir mis dudas, por si también son las tuyas, por si a ti se te ocurre algo que podamos hacer. Algo diferente a la callada resignación, al acto egoísta de apartar la mirada y seguir adelante con lo nuestro. Como si “lo nuestro” no fuera el dolor que sufre este cansado planeta, que es tuyo y mío y de todos, y que ahora arde consumido por las guerras.
Alberto Rodríguez M.
Claraboyas
Foto de Elizabeth Briel
Hay gente, mucha desafortunadamente, que se siente dañada, que cree que hay algo que no funciona bien en ella porque un trauma del pasado les dejó una huella permanente. Es una idea que parece provenir del ámbito de la mecánica: algo se rompió dentro de mí y desde entonces sigo adelante, aunque a duras penas porque ese deterioro me impide estar bien. La idea del daño sirve para explicar casi cualquier contrariedad que aparezca en la vida. Soy una persona rara por estar dañada, o esa es la razón por la que me cuesta relacionarme, o la explicación para que no tenga amigos, o no me vaya bien en el trabajo, o no encuentre pareja. De esta manera, al daño se le responsabiliza de todo: todo lo malo es consecuencia del daño y todo lo negativo que me ocurre prueba la existencia de una herida. Y así, atrapados en ese círculo vicioso, la gente puede pasar su vida entera.
Además, hay toda una legión de profesionales de lo psíquico que avalan fervientemente la teoría del daño psicológico y sus huellas indelebles. La cosa se complica cuando le añades el concepto de inconsciente: estás mal por algo que ocurrió en el pasado que tú ni siquiera recuerdas porque es tan malo que tu cerebro ha decidido reprimirlo por ser intolerable; de manera que lo que haces en el presente es el producto del trastorno pasado que ahora has olvidado. Esta premisa se traduce en que todos los problemas psicológicos de las personas son consecuencia de experiencias traumáticas inaccesibles y sólo se resolverán cuando consigas acceder a ellas y asumirlas. Creo que es bastante descorazonador asumir este punto de vista. Nos deja sin dirección, sin control, nos exime de responsabilidades; lleva a pensar que lo que soy, que lo que me pasa, tiene una razón profunda y escondida, y como la desconozco no puedo hacer nada salvo ir a terapia. A mí, tengo que decirte, me cuesta muchísimo asumir ese punto de vista.
¿Cuánto de verdad hay en eso? Déjame que te cuente mi forma de ver las cosas y luego tu decides. Mira, yo creo que todos somos producto de nuestro pasado, pero lo veo de
una manera muy constructiva. Igual que aprendemos matemáticas, historia o a cocinar; aprendemos cosas sobre cómo funciona el mundo y sobre quiénes somos. Una buena parte de esos aprendizajes son muy
automáticos, les llamamos tácitos, lo que quiere decir que funcionan sin que nos demos demasiado cuenta de que los tenemos. Me explico. Hay gente que se desespera ante cualquier adversidad, mientras
que otros son absolutamente resolutivos ante los problemas. Hay personas que se creen fantásticas y otras que se sienten tan mierdas que están seguros de que todo les va a salir mal. Tácito hace
referencia a que hablamos de creencias implícitas, de las que no somos muy conscientes pero influyen en cómo vemos el mundo y en las decisiones que tomamos. Tácito es lo contrario de explícito. Y
muchas de esas creencias silenciosas pueden explicitarse fácilmente con un poco de ayuda y reflexión. No están bloqueadas o reprimidas, y no necesariamente responden a daños irreversibles. Son
simplemente aprendizajes. Hay personas que desde niños aprenden a sulfurarse y gritar cuando se les lleva la contraria; otras son tranquilas y encantadoras, y afrontan los problemas buscando
soluciones y negociando. Son así porque aprendieron a manejarse de esa forma a lo largo de su vida. Y, por supuesto, todo el mundo puede aprender a reaccionar de manera diferente.
¿Dónde aprendemos? A lo largo de nuestra historia y bajo la influencia de aquellas personas que son nuestros referentes. Pues sí, en la infancia y cuando nuestra
indefensión nos hace depender totalmente de nuestros progenitores, estos son nuestra principal fuente de enseñanza. Y como no podemos contrastar lo que aprendemos lo asumimos todo sin discutir, y en
ausencia de otros conocimientos esos se convierten en la única verdad. ¡Nos lo tragamos todo sin masticar! En la adolescencia todo cambia, vamos teniendo nuestro criterio y además contamos con las
opiniones de nuestros amigos, profesoras o de cualquiera de las muchas fuentes de información de las que ahora disponemos. Y aparece otro mecanismo de aprendizaje típico de la edad: aprender lo que
no quiero ser. Y, a partir de ahí, esas dos maneras de adquirir información nos conforman: quiero ser como tal o jamás seré como cuál. Y vamos aprendiendo de todo lo que nos ocurre y de lo que sucede
a nuestro alrededor, y adquirimos creencias (que operan de forma más o menos tácita) y grabamos formas de reacción emocional que, esas sí, funcionan muy automáticamente.
Es bastante fácil de entender que si la mayoría de tus influencias son malas y tu vida está repleta de acontecimientos terribles seguramente lo has tenido más complicado
para construirte que aquellos a los que la vida se lo ha puesto fácil. Pero déjame que te diga que conozco personas extraordinariamente fuertes gracias a las vicisitudes que han tenido que
superar y verdaderos pusilánimes que se ahogan en un vaso de agua porque jamás han tenido que afrontar una contrariedad. Todo es es bastante relativo.
Concluyendo. Si tu vida no te gusta, haz algo para cambiar. Decía Einstein que no puedes esperar resultados diferentes si continuas haciendo siempre lo
mismo. Entiendo perfectamente que si tu vida ha sido dura y complicada, y estás lleno de un montón de creencias y reacciones tácitas que te meten sistemáticamente en problemas, lo tienes más
complicado y tendrás que esforzarte más. Lo entiendo. Que algo sea simple de comprender no significa que sea fácil de cambiar. Pero no estás rota, los humanos somos tremendamente resilientes
si nos atrevemos a activar ese superpoder. Igual que esos robots de las películas que cuando acaban de ser destruidos sus millones de nanopartículas se vuelven a juntar para
reconstruirlos.
Me gustan las claraboyas, esas ventanas abiertas en el techo que dejan pasar la luz y muestran el cielo. Protegen del exterior y dejan que la claridad entre en el
interior. Me gusta pensar que a veces necesitamos de claraboyas mentales para que la iluminación entre y nos ayude a entendernos, y a disfrutar de nuestra hermosura interior. Vivimos demasiado
deprisa, sin tiempo para pensar, para pensarnos. Necesitamos parar y reconocernos. Dejar que entre un poco de luz a través de la claraboya mental. Eso es lo que yo llamo hacer explícito lo tácito. No
hace falta detenerse demasiado u observarse constantemente. Sólo de vez en cuando. Hazte un regalo y permítete disfrutar de la luz que se cuela a través de tus claraboyas.
Alberto Rodríguez M.
Yo y mis yoes
Foto Alberto Rodríguez
Andar gestionando la vida no es fácil. Cada uno tiene lo suyo, por eso a mí me gusta tanto una frase que se atribuye Platón: “sé amable con la gente, cada persona que te encuentras está luchando una gran batalla”.
En muchas de las guerras que peleamos el enemigo somos nosotros mismos. Revisamos una y otra vez los errores del pasado para ver en qué fallamos, para pensar qué podríamos haber hecho diferente; culpándonos de nuestros errores, arrepintiéndonos de nuestras decisiones. O, y no se qué es peor, preocupándonos por lo que pueda venir en el futuro, preguntándonos qué va a pasar y si seremos capaces de manejarlo, y si podremos soportar las consecuencias de lo que venga. Y si…, y si… ¡Uff! Decía Mark Twain: “han pasado cosas terribles en mi vida, casi todas sucedieron únicamente en mi cabeza”. Pues eso.
Yo (yo mismo, el de ahora, el del presente, uno bastante efímero que para cuando leas esto será ya pasado) he hecho un trato razonable con mis otros yoes (el del pasado y el del futuro). Te cuento por si te sirve. Y lo dejo escrito para que no se le olvide a mí Yo-del-futuro que ese es muy Sancho Panza, muy propenso a implicarse en todo tipo de quimeras y olvidarse de lo importante.
Con mi Yo-del-pasado (el que acabó su trabajo justo hace un segundo) he llegado al siguiente acuerdo: estoy dispuesto a aprender de ti siempre que resumas y me des consejos claros y concretos; pero, ¡por dios!, ¡no te andes quejando todo el rato y no me cuentes cien veces la misma historia!, que me agobias y me atasco. Pásame conclusiones útiles y te haré caso. Necesito aprender de ti, de tu experiencia, sacar conclusiones y seguir adelante. Esto es como conducir, esta bien mirar de vez en cuando por el espejo retrovisor, pero la información importante está adelante. Así que: “tira pa’lante brother”.
A cambio, prometo perdonarte casi todo y aceptar que hiciste las cosas lo mejor que pudiste. No se me olvida que aunque ahora eres pasado, fuiste presente y estoy seguro –porque te (me) conozco– que tomaste las mejores decisiones posibles con la información que tenías. Te agradezco tus aciertos, perdono y acepto tus fallos. Profundo agradecimiento siempre por haber vivido con intensidad, lo que sea, independientemente del resultado. No sería quién soy sin ti. Gracias amigo por el trabajo realizado pero… “çiao caro”, tu momento ya pasó.
A mi Yo-del-presente (el que escribe), a ese le (me) encomiendo casi todo el trabajo. El de vivir atento a cada momento, no importa lo estupendo o terrible que sea lo que el destino me traiga. Yo (el-del-presente) soy el único que está ahí para vivirlo, nada vuelve a pasar dos veces; y cuando se acaba, se acaba, y todo ese rollito medio budista que está tan de moda. Trataré, eso sí, de seguir en la medida de lo posible los consejos aprendidos del Yo-del-pasado. Pero con mucha apertura mental, no vayamos a estropear algo interesante por analizarlo desde una perspectiva vieja. Las experiencias nuevas requieren de frescura en la mirada. Crecer implica arriesgarse, tanto en el hacer, como en el mirar. Si escruto el presente con los ojos del pasado, con los sesgos y el resquemor de lo vivido, seguro que me pierdo algo interesante. Me gusta la idea budista de tratar de aplicarle a todo una visión de principiante. No es siempre posible, pero es bueno hacerse ese propósito.
A mi Yo-del-presente (el que escribe) le tengo bien instruido para que se encargue de hacer su trabajo: no procrastinar que el tiempo es oro, así que nada de dejar para mañana (para el Yo-del-futuro) lo que pueda hacer hoy. Fundamental, que afronte las cosas, que no aplace, que resuelva lo que le corresponde. Las decisiones hay que tomarlas cuando se tiene la información necesaria para hacerlo. Decidir puede ser muy difícil, pero nuestra vida –la de cada uno– se construye decidiendo.
Pero también trato de ser firme y asertivo para impedir que mis otros yoes me presionen para que haga su trabajo. El Yo-del-pasado es muy pesado y puede intentar inundar cada momento con recuerdos. No permitas que el presente se te escape mientras sigues dándole vueltas a lo que ya no tiene remedio. Insisto: aprende y agradece o disculpa, pero no te atasques, sigue viviendo. Con cuidado también de no hacerle el trabajo al Yo-del-futuro. Ese es muy caradura, tiende a escaquearse llenándote de preocupaciones, para que calcules todo bien y le quites trabajo. Ahí es dónde empiezan los “Y si…”. Ni caso. Hay decisiones que no se pueden tomar hasta tener información relevante. Esas se las dejo al Yo-del-futuro. Está bien tratar de estar preparado para lo que pueda venir, pero la vida no es una partida de ajedrez en la que tienes que calcular todo lo que pueda ocurrir y pensar como lo manejarías. Fluye “my friend”.
A mi Yo-del-futuro ante todo: suerte hermano; no tiene pinta de que las cosas vayan a ser fáciles para ti, nunca lo son, pero yo te tengo mucho respeto. ¡Y mucha fe! Yo (el-del-presente) trato, ya te he dicho, de ponértelo fácil: hago lo que me corresponde, decido lo que puedo y me cuido para no ponértelo muy complicado. Pero, aún así, ya te digo que te voy a pasar un montón de marrones. Decisiones que no puedo tomar porque no tengo la información que hace falta (y espero que tu las tengas). Y elecciones que he tenido que hacer porque sí, sin tener muy claro que consecuencias tendrán, si salen bien disfrútalas, Yo-de-futuro, y si no pues ya te las arreglarás colega. Insisto en que te tengo mucha fe. “Good luck mi pana”.
Que todo esto te parece muy complicado? Lo entiendo. Te lo resumo: fluye y “be water my friend”.
Alberto Rodríguez M.
Salsa
Foto Alberto Rodríguez
Las bachatas cantan a los amores desgraciados. Relaciones tormentosas, celos, engaños, decepciones. Todo a ritmo rápido y alegre, pero con letras incisivas, acusantes, incluso crueles. Una buena ruptura amorosa se merece todo eso. Tiene que haber pena pero no le viene mal un poquito de odio. Las pasiones ardientes se merecen finales intensos; no necesariamente buenos.
El merengue es diversión, ritmo machacón de letras tontas que se ríen de las pequeñas cosas de la vida. Le sacan punta a todo, ridiculizan, exageran, distorsionan. Todo vale para mover la cadera al mismo ritmo y hacer que el público cante a voz en grito el estribillo. Y se olvide, por un momento, de las penas.
La salsa es elegante, sofisticada. Sus ritmos cambiantes sirven tanto para que Marc Anthony declare su devoción a una mujer, como para que Rubén Blades haga desgarradora poesía social. No es fácil de bailar, requiere estilo, ritmo, compenetración. La salsa puede ser festiva, o serena, hasta incluso melancólica; pero es, casi siempre…, hermosa.
La vida es a veces merengue y otras bachata. Yo me empeño en que, por encima de todo, sea salsa.
Alberto Rodríguez M.
Capacidad de asombro
Foto de diego.aviles
Me gusta esa visión de que la vida es como un camino. Tal vez porque a veces es tan difícil encontrar sentido a la existencia que intuirla como un proceso cambiante ofrece algún alivio. Si todo fluye, lo que viene puede ser mejor; o al menos diferente. Y apetece esperar con curiosidad lo que el destino pueda depararnos. Curiosidad es la palabra clave. Ojos abiertos, bien abiertos. Y mirada limpia. Sin dejar que el pasado te contamine y te impida disfrutar de lo que venga.
El caminante aprende en el camino. Decía Nicolas de Bouvier: “crees que vas a hacer un viaje, pero es el viaje el que te hace a ti,… o te deshace”. “O te deshace”: ¡que contundencia! A veces no es fácil. El camino, digo. Y el viajero aprende mañas, estrategias para sobrevivir. Eso parece útil. Adaptado. La travesía nos va curtiendo, nos hace más sabios, pero también más precavidos, y menos disfrutones. La existencia es un flujo continuo. La vida esconde sorpresas detrás de cada recodo. Para los que están dispuestos a disfrutar el momento, para los que no han perdido la capacidad de asombrarse, de admirar los pequeños detalles. No es fácil preservar la ingenuidad, las veredas hacen al caminante, condicionan su mirada. Y ahí es donde comienza los problemas. El mayor peligro está en mirar el presente con los ojos del pasado, en no concederle al mundo el derecho a sorprenderte, a impresionarte.
No es fácil, no; encontrar el punto justo. A veces vas tan deprisa, tan concentrado en el destino que no disfrutas del trayecto. Otras vas tan preocupado con lo que dejas atrás, que tu paso se ralentiza y se hace poco seguro porque tu mirada está en el pasado y no en lo que está por llegar. No es fácil encontrar el equilibrio. Tampoco vale obsesionarte tratando de que cada paso sea perfecto, de que cada movimiento sea justo el que hay que hacer, para que todo sea correcto y todo el mundo esté contento y tú puedas estar tranquilo. Tampoco es eso. Andar vigilando cada paso hace que cada piedrecita te parezca enorme y un peligroso escollo con el que puedes tropezar. Y acabas viendo riesgos donde no los hay. Conozco mucha gente tan miope que anda tropezando con cada piedra que hay en el camino, pensando que cada pequeño inconveniente es un gran problema. El mundo es demasiado complejo, demasiado difícil, está tan lleno de peligros reales que es absurdo ir trastabillando con cada piedrecita que vayas encontrando.
No tengo una fórmula que darte. Lo siento. Sí un recuerdo. Durante algunos veranos viajé con mi amigo Juan por las venas abiertas de América (un recuerdo para mi admirado Galeano). Visitábamos proyectos de la ONG para la que él trabajaba. No había mucho presupuesto así que viajábamos en lo que hubiera: autobuses, aviones del ejercito, canoas, camiones y más de una vez caminado. Desde Mexico DF hasta Panamá. O Venezuela de arriba abajo. Hicimos viajes increíbles: el paisaje, la gente yendo de un sitio a otro, las ciudades, los mercados, la naturaleza salvaje. He visto cosas que la gente no creería (otro homenaje para mi adorado Kubrick y Blade Runner). Pero, ¿sabes cuál es mi mejor recuerdo? Un momento de paz en medio del caos: cuando, después de cada trayecto llegábamos a un nuevo destino. ¡Me encantan las estaciones de autobús latinoamericanas! Gente que viene y va cargada de bultos, con sus trajes coloridos, el olor de comida de los puestos, la música sonando a todo volumen, el olor del carburante de los viejos vehículos. Nos recuerdo a los dos sentados encima de nuestras mochilas, fumando en silencio un cigarrillo. Cuando las palabras son incapaces de hacer honor a los hechos, es mejor callar para disfrutar del estupor que produce lo nuevo. ¡Eso es lo que crea adicción a los viajeros empedernidos! Es algo inexplicable, una premonición poderosa de que algo nuevo está por ocurrir, de que hay un mundo inédito por descubrir. Es una extraña aleación de sensaciones: una mezcla entre peligro y asombro, entre curiosidad y deseo. Nunca olvido esa sensación. Cuando los argumentos se agotan, siempre me queda ese anhelo. Para mí esa es la fórmula: no importa mucho la certeza con la que afronto el paso que estoy dando, ni lo que está por venir, ni lo que dejo atrás. No importa nada si puedo conservar mi capacidad de asombro.
Alberto Rodríguez M.
Aventureros
Foto de Marco Capaldo
Vivimos en una cultura en la que el éxito esta sobrevalorado. Nos enseñan a pensar que solo seremos felices si conseguimos cosas materiales. Así que nos pasamos la vida afanándonos para pagar una hipoteca o el crédito del coche, o ahorrando para tener algo de vacaciones. La identidad parece ligada a las pertenencias: tanto tienes tanto vales; o lo que es peor aún: tanto tienes, tanto eres. El resultado es que desde muy jóvenes nos empeñamos en una carrera sin fin en la que cada etapa parece estar marcada por un pequeño logro material. Conseguir un sitio digno donde habitar, un buen coche para transportarte, dinero para vivir bien. Lo mismo se puede decir de los títulos, somos un país de coleccionistas de certificados. Los jóvenes no consiguen trabajo así que muchos se dedican a estudiar carreras y luego másteres, y después cursos y más cursos de especialización para tener un buen curriculum. Y después, cuando consigues empezar en un trabajo que generalmente está muy por debajo de tu categoría, vendrá la lucha por progresar. Por conseguir algo mejor. Por demostrar lo bueno que puedo ser. Por demostrarme. A mí mismo. Que soy bueno. Para, al final, poder llegar a creérmelo.
Y sí. Es así. Y no creas que tengo otra alternativa. No sé si hay otro camino. Suena como a carril del tren. A vía única. No puedes evitar subirte. No vas a quedarte en tu casa esperando a que alguien te resuelva la vida. Tendrás que luchar. Pero te aviso. Ten cuidado. Hay formas muy diferentes de transitar el camino del éxito. De la vida.
Hace unos años, muchos ya, hice un viaje al norte de Africa. Yo vivía entonces en Salamanca y nos fuimos en el coche de segunda mano de mi amigo Angelito, un Citroen con el que ahora no me atrevería ni a ir a la compra. El viaje fue una aventura desde el principio. No había que seguir ningún plan. Llegábamos hasta donde llegara el Visa II (no, no tiene que ver con una tarjeta de crédito, es el nombre del modelo de coche). Cruzamos el estrecho y nos movimos sin un plan preestablecido por Marruecos. Hubo muchas risas y algún desencuentro. Pero recuerdo, por encima de todo, la sensación de estar viviendo una aventura alucinante. Y mucha felicidad. Y una gran sensación de libertad. Recuerdo un mundo nuevo que disfrutábamos con intensidad, libres de prejuicios. Sin esperar nada concreto, pero queriendo vivirlo todo como si no hubiera un mañana.
Unos años después volví a Marruecos. Me fugué unas navidades con otro amigo. Nos apuntamos a un viaje organizado desesperados por huir de fiestas y familias. Esta vez el viaje fue distinto. No porque lo disfrutáramos menos; al contrario, el tour dio para anécdotas de esas que siguen contándose cada vez que mi pandilla vuelve a reunirse. Lo diferente fue que esa vez viajábamos con turistas en un viaje organizado. Ya sabes: guía con chistes desgastados, obligación de hacer fotos en los sitios indicados, de comprar en los comercios conchabados y de comer lo que te pusieran en un restaurante para turistas repleto de decorados falsos. Casi todos se quejaban de lo largo del viaje. Para un turista las vacaciones solo empiezan cuando se llega al destino. Llegan a los sitios disparando ávidos sus cámaras para crear recuerdos falsos que luego compartirán presumiendo con sus amistades. No importa el sitio, importa lo buena que es la foto que hice. Están sin estar. Parte del combo es criticar, comparar el destino con su país de origen para acabar concluyendo –por supuesto– que “como España no se vive en ningún sitio”. Terminado el tour, vuelta a casa. Nuevo sufrimiento. Y hasta la próxima. Si la hay.
Si la vida es un viaje. Y al menos, en mi opinión, se parece mucho. Hay también dos formas de transitar por ella. Puedes ir de turista y disfrutar solo cuando llegas a algún sitio; esto es, cuando consigues una de esas metas materiales de las que hablaba al principio. Y hacer como los turistas catetos que se quejan de lo difícil que es el viaje y las ganas que tienen de llegar para, supuestamente, empezar a disfrutar. O puedes ir de aventurero, puedes montarte en un imaginario Citroen Visa II y asegurarte de que disfrutas de principio a final. Para los viajeros el viaje comienza cuando empiezas a prepararlo, y no termina nunca, porque se reinicia cada vez que lo evocas.
Así que, sí. Volviendo a hablar de la vida: tendrás que esforzarte, tendrás que perseguir la gloria, y exigirle al mundo tu porción de éxito. La que tú necesites. En eso hay muchas diferencias entre personas. Pero no olvides que la vida es lo que va pasando mientras estás en el camino. Los destinos son pasajeros. Intrascendentes. Sirven, eso sí, para marcar la dirección. Para dar sentido al viaje. Pero la verdad está en el camino. Solo si sabes apreciarlo. Si estás abierto a disfrutarlo.
Alberto Rodríguez M.
Pensar es hablar con uno mismo
Foto Alberto Rodríguez
Pensar es hablar con uno mismo. La idea puede parecer algo reduccionista, pero es básicamente eso. Nuestra mente hace una doble trabajo. Nos permite vivir en el presente: vemos, oímos, sentimos y reaccionamos a todo lo exterior de una manera bastante rápida. Pero además –en segundo plano y de forma más lenta– reflexionamos sobre lo que nos va ocurriendo, y tratamos de extraer aprendizajes. Piensa en la última vez que te sucedió algo desagradable. Pongamos que tuviste una discusión con alguien. Tal vez dijiste cosas que no pensabas y tuviste una reacción emocional inesperada. Luego te pasaste horas tratando de entender lo que había ocurrido y te costó un tiempo acallar tus emociones. La escena del presente simplemente sucedió. Todo pasó rápido, sin tiempo para andar pensando mucho. Reaccionaste como pudiste. Luego vino la segunda parte, la reflexión. Y ahí empieza la conversación contigo mismo, la auto-charla.
Hay una forma muy productiva de usar la reflexión que tiene su máxima expresión en la toma decisiones. Tenemos un problema que resolver y nos sentamos a buscarle una solución. Contemplamos las diferentes opciones y elegimos una. La que nos parece mejor, o la menos mala. Lo interesante de esta forma de actuar es que ponemos nuestra mente a trabajar para nosotros, la dirigimos. Por el contrario, al funcionamiento mental más estéril le llamamos rumiar. Es lo que hacemos cuando nos cuesta encajar un acontecimiento, masticarlo. Ocurre de forma casi automática. El recuerdo del disgusto te viene a la cabeza una y otra vez. Y te descubres volviéndote a contar la historia incesantemente. Como si de una maldición se tratara. El cerebro lo hace por una buena razón: está diseñado para eso, para aprender. Es una máquina fantástica que se rige por un principio básico que nos ha hecho una especie exitosa a la hora de sobrevivir: hay que estar preparados para el futuro. De manera que, es fundamental entender el pasado para no repetir errores, y hay que tratar de anticipar el futuro para estar preparados para afrontarlo. Así que, ¡a pensar toca!
¿Sabes cuál es el problema de toda esta auto-charla cuando es improductiva? Cada vez que vuelves a recordar el acontecimiento doloroso revives de nuevo la situación y todas las emociones que en ella aparecieron. Y te vuelves a sentir mal. Una advertencia: si después de hacerlo varias veces no has encontrado una solución, probablemente es porque no la tiene. A veces, buscamos persistentemente un objeto en el cajón en el que creíamos haberlo dejado. Sin encontrarlo. Porque no está ahí. Pero seguimos buscándolo porque estamos absolutamente convencidos de que es allí donde lo guardamos. Y de que tal vez aparecerá si lo buscamos con más profundidad. Pero no está. Así que no lo encontramos. Como las explicaciones o las soluciones. No siempre existen. O las que aparecen son malas. O son, desgraciadamente, inaceptables.
Así que nos atascamos en conversaciones interminables. Charlas en las que nosotros mismos somos el interlocutor. Nos hacemos las mismas preguntas y nos damos las mismas respuestas. Y nos parece que estamos pensando, y que si seguimos haciéndolo tal vez aparezca la iluminación. Como el objeto perdido del cajón. Por eso es tan bueno hablar con otras personas, pensar en voz alta con otros. Porque los demás nos hacen preguntas diferentes, nos ofrecen nuevos puntos de vista, ideas frescas para ayudarnos a encontrar respuestas distintas, explicaciones más convincentes, soluciones alternativas. Al final esa es la idea importante: si hablando contigo mismo entras en bucle, mejor habla con otras personas. Es simple, lo sé. Pero potente.
Alberto Rodríguez M.
Alimenta la mente
Foto de lisaclarke
La información es como la comida. A veces resulta complicado tragarla y más difícil todavía digerirla. Nadie está preparado para una pérdida inesperada o para sufrir un despido. Nos resulta difícil afrontar una humillación, un fracaso o un revés importante. Nos cuesta aceptarlo y necesitamos tiempo para asimilarlo. Algo parecido ocurre con los alimentos: la fabada puede ser deliciosa y un plato bien picante puede ser exquisito, pero cuesta digerirlos; peor aún cuando comemos algo en mal estado y el estómago se niega a procesarlo. La vida también está llena de malos tragos que cuesta pasar, de sucesos penosos que provocan pensamientos pesados y emociones picantes difíciles de asimilar. No es tan raro el paralelismo. Nuestro sistema digestivo es una especie de segundo cerebro. El intestino está repleto de neuronas, de ahí que los disgustos y el estrés afecten tanto a su funcionamiento.
El estómago tiene que digerir los alimentos para extraer los nutrientes. Cuando la comida es pesada le cuesta más tiempo, tiene que darle más vueltas y sentimos malestar y acidez. Algo parecido ocurre cuando nos pasan cosas malas, nuestra mente necesita tiempo para procesarlas. Tratamos de aprender de lo que nos sucede, buscamos explicaciones. Pero no todo tiene una lógica, algunos acontecimientos son difíciles de entender. El mundo, la vida, puede ser tremendamente cruel, increíblemente injusta. ¡Seguro que se te ocurren un montón de ejemplos! Así que la mente tiene trabajo de sobra. Lo curioso es que funciona de una forma similar a la digestión estomacal: dándole vueltas y más vueltas a lo que nos sucede, para tratar de entenderlo, para intentar aprender de ello (curiosamente le llamamos a eso rumiar, tomando la palabra de lo que algunos mamíferos hacen para reprocesar la comida que han ingerido).
Hay estómagos que soportan casi todo, a otros cualquier cosa les produce indigestión. Seguro que conoces a gente que se disgusta con las cosas, pero se le pasa rápido. Otros en cambio se quedan atrapados en las aflicciones y les cuesta volver a estar bien. Para algunos los malos rollos son muy fugaces, como palabras escritas en la arena que las olas se apresurar a borrar. Para otros, las emociones son como surcos de fuego hechos en madera seca que tardan días en cicatrizar.
Igual que algunos cuerpos tienen tendencia a ser más obesos, a padecer de colesterol o diabetes; hay mentes que son especialmente pegajosas y tienen tendencia a quedarse atrapadas en las preocupaciones. Cada mente es diferente. Y las tendencias no son fáciles de cambiar. Pero hay algo que puedes hacer para empezar a hacerlo: alimentar bien la mente, igual que lo haces con tu cuerpo. La música, la lectura, un buen paseo o algo de ejercicio, una charla agradable, una buena película, un ratito practicando tu afición favorita. Todo eso es como comer fruta y verdura después de haberte tenido que tragar la guindilla picante de un disgusto. Cuida tu cuerpo con una buena dieta, alimenta tu mente con una buena vida.
Alberto Rodríguez M.
El barón de Münchausen
Fuente de la foto: National Geographic
La vida se pone a veces cuesta arriba. Como cuando vas por el monte y te parece que es la última rampa y luego viene otra, y otra más. Vivir es complicado. “El mundo no es una fábrica de conceder deseos” decían los adolescentes curtidos por el cáncer de la novela Bajo la misma estrella. La lucha de cada día, para salir adelante, no es nunca fácil. Para nadie. O para casi nadie. Pero, qué le vas a hacer. Tampoco hay alternativa. Tienes que seguir.
Cuando el día termina. Y el mundo te da una tregua temporal. Te sientas un ratito en tu sillón y piensas. En lo que podría ser y no es. En lo que debería ser y no es. En las ilusiones a las que fuiste renunciando. En la vida que se va escapando. Con cada respiración. Con cada latido. Te miras por dentro y te sientes viejo. Y sientes que el anhelo que tenías en el pecho se acabó diluyendo en cansancio. En tormento. Y ya sabes…, puedes deslizarte de nuevo por el tobogán de la amargura, torturarte en cada curva de autocompasión, golpearte con cada esquina de dolor; para acabar cayendo en la piscina del desconsuelo y allí…; y allí ahogarte. Otra vez. Párate y piensa: ¿dónde te lleva todo eso?, ¿para qué sirve? Si luego te vas a volver a levantar. Si has nacido para luchar. Si vas a seguir adelante. Porque no te queda más remedio, porque cuando la motivación se debilita el último impulso, o el penúltimo, nace de la desesperación. De la pura desesperación.
Hay una leyenda alemana que suelo contarle a la gente. El protagonista es el barón de Münchausen, un personaje real del siglo XVIII que la literatura convirtió en una figura mítica. Una especie de antihéroe cómico que viajaba en balas de cañón y se iba de excursión a la luna en globo. Una de las extravagantes hazañas del barón transcurre en una ciénaga. Imagínate al noble teutón cabalgando en su caballo enjaezado con una pesada silla de montar. Vistiendo gruesa casaca, peluca con coleta y esa especie de sombrero parecido a un tricornio que estaba tan de moda en esa época. Pues bien, cuenta el relato que el barón, caballo incluido, cayó en un charco de arenas movedizas cuando viajaba en solitario por un retirado bosque. Sus primeros intentos de salir tuvieron el infructuoso resultado de hundirle cada vez más. Lo cual no desanimó al noble, que haciendo gala de sus extraordinarios poderes de antihéroe siguió afanándose por escapar del pegajoso lodo. Con pocos resultados, eso sí. A veces hace falta tiempo y reflexión para darte cuenta de que lo que haces para intentar resolver un problema es precisamente lo que te hunde. Que si lo que haces no funciona, además de no traer una solución, acaba convirtiéndose en lo que mantiene el problema. Pero el bueno de Münchausen no se había ganado su fama por rendirse a la primera de cambio. Al contrario. Un tipo capaz de viajar en balas de cañón no podía dejarse vencer por un poco de barro. Así que ideó una estrategia grotesca para salir del mal paso. Agarró con fuerza su coleta y tiró con energía para sacarse a sí mismo, caballo incluido, del barro. Después, continuó con su viaje.
Lo sé. Sé lo que estás pensando. Los héroes de las películas solucionan los problemas de otra manera. Generalmente golpeando a alguien o a algo. Al lado del apuesto y fornido capitán América, Münchausen queda tirando a patético. Y, sin embargo, a mí me encanta su idea. Me parece tan estrafalariamente auténtica, tan genial, que la he hecho mía. A veces, cuando ya no sabes qué hacer, cuando empiezas a perder la esperanza. Lo único que te queda es tirar de tu pelo, agarrarte del cabello y tirar de tu cabeza, de tu persona, para seguir adelante. Tira de ti y sigue adelante. Esperando que el barro se seque y que el bosque claree. Esperando que las cosas mejoren, que la vida sea más fácil. Buscando un nuevo sitio, una nueva oportunidad. Esperando que es una palabra que comparte raíz con otra todavía más hermosa: esperanza. Tira de tu coleta imaginaria y sigue adelante. Como el barón de Münchausen.
Alberto Rodríguez M.
El orden que surge del caos
Vivimos confinados en nuestros pequeños mundos: la casa, el trabajo, la familia, los amigos. Atrapados en una inercia creada para que todo sea más fácil, más fluido, más… automático; y también, a veces, aburrido, insípido. Anodino. La armonía cotidiana se alimenta con grandes dosis de rutina. Eso tiene su lado bueno: no hace falta pensar demasiado, solo hay que dejarse llevar por la premura constante de la existencia; siempre hay algo que hacer, un problema nuevo que resolver, un proyecto que desarrollar, otro dolor que sobrellevar. Y mientras tanto la vida se va desgastando. Los sueños se van desvaneciendo, tiñéndose de sepia como el celuloide de las películas antiguas. “La tremenda armonía que pone viejos los corazones” a la que cantaba Pablo Milanés.
Por eso a veces toca romper con todo y hacer una locura. Hay que meterse corriendo en el mar, salpicando a tu alrededor, gritando si es posible. Sin miedo al qué dirán. Sin preocuparse por el frío. Para sentir la experiencia única del cambio de temperatura, del impacto de las olas, de la sal cegándote los ojos. Solo porque es diferente, porque nunca lo habías hecho. Porque nunca te atreviste a hacerlo. Tú eliges tu locura. La rebeldía es más divertida si nace de la extravagancia, de la insensata afirmación de la propia singularidad.
No sé si alguna vez has jugado al billar americano. Es todo cálculo. Precisión. Debes meter tus bolas –lisas o rayadas– sin tocar las del contrario. La vida puede parecerse mucho a eso. Tienes que hacer la tarea encomendada, sin molestar a los demás, con eficiencia. Gana el que mejor lo hace. Sigue las reglas y esfuérzate. ¡Sigue las reglas! ¡Que delicia golpear con todas tus fuerzas cualquier bola y que el resto se deslicen enloquecidas por el tapete, sin importar en qué agujero acaben! Solo para provocar el caos. Solo para quebrar la norma. Con la única intención de desbaratarlo todo y provocar un orden nuevo. El orden que surge del caos.
Alberto Rodríguez M.
Las personas son espejos hechizados
Foto de tanakawho
Vivimos rodeados de espejos en los que nos gusta mirarnos. No siempre. No a todo el mundo. Nos miramos para comprobar cómo estamos: si me he vestido correctamente, si voy bien peinado, si he vuelto a engordar un poquito. El cristal nos devuelve nuestro propio reflejo, la imagen exterior de nuestro cuerpo. Pero, por mucho que nos esforcemos en mirarnos, los espejos dicen poco de quién somos. Tan sólo es luz, refracción, un destello.
Para entender quiénes somos nos miramos en los demás, en las otras personas. Es como si les pidiéramos prestados temporalmente sus ojos para saber cómo nos ven. Y construimos nuestra identidad basándonos en eso. Desde muy pequeños escuchamos con atención a los demás en un esfuerzo por averiguar cosas de nosotros mismos: si les gustamos, si les resultamos interesantes, si les parecemos dignos de amor. Y todo eso lo vamos traduciendo en clave personal. Vamos masticando la información de los otros y la hacemos nuestra. La convertimos en nuestra propia identidad. Si gusto a la gente será que soy interesante o atractivo. Si me halagan es porque soy bueno y válido. Si me aman es porque soy digna de ser querida. En cuestiones de identidad, los demás son nuestros espejos. Nos miramos constantemente en ellos. Buscamos incansablemente su aprobación. Su reflejo en forma de palabras, de valoraciones.
En nuestros primeros años de vida, mientras vamos descubriendo quiénes somos, las opiniones de los demás son determinantes. Más aún si quién opina es una persona importante en nuestra vida. Por ejemplo, lo que viene de la familia lo tragamos sin masticar. Porque confiamos en ellos, porque tampoco tenemos otro criterio, porque no tenemos una identidad formada que nos permita cuestionar lo que viene de fuera. Simplemente nos lo creemos. Igual que creemos la imagen que el espejo nos devuelve cuando entramos en el baño.
Seguro que has estado alguna vez en una sala de espejos trucados. Uno te hace gordísimo, el siguiente hace que parezcas estirada, otro distorsiona tu cara convirtiéndola en un paralelepípedo inimaginable. Las variaciones nos hacen reír. Somos la misma persona pero cada espejo nos devuelve una imagen diferente. Distorsionada. Algo parecido ocurre con los espejos humanos. La opinión de los demás también puede estar deformada. A veces por la manera de ser del otro: hay gente que sólo te dicen lo negativo. Otras, la distorsión se debe a la relación que tenemos con la persona: para un padre sus hijas son siempre los más listas y guapas. Son solo ejemplos. Hay mil razones.
Cuando eres inmaduro, y todavía no sabes muy bien quién eres, y tienes la desgracia de mirarte en espejos que distorsionan en negativo, acabas sacando conclusiones equivocadas sobre tí mismo. Y te las crees. Y las haces tuyas. Y se convierten en lo que tú eres. O más bien en lo que crees ser. La mayoría de las personas tiene suerte, y se puede ver reflejadas en espejos diferentes: unos mejores y otros peores. Lo importante es aprender que los espejos humanos no son ecuánimes, no son justos. Son espejos encantados como el de la princesa del cuento que repetía incansablemente que ella era la más bella del reino. Recuerda eso cada vez que te mires en uno: puede que el reflejo que obtengas tenga más que ver con el hechizo del propio espejo que con lo que tú realmente eres. No por eso dejes de mirarte en los espejos. Todos lo necesitamos. Eso sí, no te recrees demasiado en los que devuelven imágenes feas de ti. Trata simplemente de entender por qué lo hacen. Y busca mirarte en el espejo de la gente positiva, sucumbe el hechizo de las personas que te aman.
No te equivoques pensando que tu verdadera imagen debería ser una especie de superposición de todas. Eso probablemente sería un engendro. Al final lo que somos tiene más que ver con nuestras elecciones. Así que sé inteligente y elige las imágenes más positivas. Es hacer trampa, lo sé. Pero, piénsalo, si alguien te ve como un ser especial, será que llevas eso dentro. Simplemente hazlo crecer.
A mí me gusta pensar que en mi trabajo también ofrecemos a la gente un espejo. Y reconozco que es uno muy trucado. Le pedimos a la gente que se mire en él y vea lo que quiere ser, la persona en la que quiere convertirse. Es una buena forma para empezar a trabajar. Los terapeutas también somos espejos.
Una última sugerencia. Por si te sirve. Cuando vuelvas a tener dudas sobre quién eres, o sobre si hay o no algo bueno en ti. Cierra los ojos y recuerda la más bonita de las imágenes que alguien una vez te devolvió. Ese –esa– eres tú. Esfuérzate en recordarlo, trabaja para transformarte en eso. Las personas son espejos hechizados.
Alberto Rodríguez M.
La felicidad está hecha de cerillitas
Foto de Ana
Me preguntaste qué es la felicidad. ¡Vaya cuestión! Te empecé contestando con algo muy teórico y pusiste caras raras. Me imagino que parecidas a las que yo pongo cuando me cuentas que en tus videojuegos te trasladas de un territorio a otro usando coordenadas. Así que volví a empezar de nuevo tratando de aclarar mis ideas.
La felicidad está hecha de cerillitas. De episodios de dicha, de alegría, que se encienden en nuestras vidas de vez en cuando y por razones diversas. A veces porque conseguimos algo por lo que llevamos peleando mucho tiempo, otras porque estamos en un lugar bonito o estamos haciendo algo que nos gusta. La mayoría de las veces, no te lo oculto, porque estamos con la persona adecuada en el sitio apropiado. Estar con personas a las que queremos mucho nos produce una dicha intensa.
Suele tratarse de momentos que no duran mucho en el tiempo por eso digo que son como cerillas. A veces para encenderlas hay que raspar un poco –la felicidad puede ser muy esquiva–, empiezan ardiendo con inesperada pasión y luego se apagan con rapidez, dejándonos un halo de decepción que se desvanece con el humo. No debes preocuparte mucho por lo volátil de la emoción. Uno no debe obsesionarse por atraparla, basta con experimentarla. La felicidad, como la belleza, parecen manifestarse en lo efímero, en lo pasajero. Como cuando metes las manos en un arroyo y juegas a llenarlas de agua, el disfrute no está en capturar el líquido, sino en la sensación que produce sentir como se desliza entre los dedos.
La fugacidad es condición inherente a la felicidad, está en su propia naturaleza. ¡Espera que ya vuelves a poner caras raras! Te explico. Puedes disfrutar mucho con el perfume de una flor cuando te tumbas en el campo a observarla de cerca, pero acabarás aborreciendo su olor en el ambientador de tu casa. No hay nada más delicioso que saborear un helado en verano, cuando llevas mucho tiempo añorando ese placer. Es la trascendencia del momento lo que importa. Hay gente que devora medio litro de helado mientras ve la televisión sin consciencia de lo que hace. No hay ningún disfrute en eso. La felicidad no está en las cosas, sino en cómo las vivimos. La dicha no es algo que se desprenda sin más de los hechos. Tiene más que ver con los significados que les otorga quien los vive. Y con las emociones que de ellos –sucesos y significados– se desprenden.
Al final la vida, el mundo, esta organizado en extremos que necesitan unos de los otros. Aunque te parezca mentira, para mucha gente la felicidad empieza cuando el dolor se apaga. Nuestro cerebro está diseñado así. Añoramos lo que no tenemos y, con frecuencia, solo entendemos el verdadero valor de algo cuando lo hemos perdido. Te diré que la gente puede terminar cansándose de vidas fáciles y cómodas en las que no pasa nada. Nuestra mente es una insaciable buscadora de novedades. Lo que hoy te llena de satisfacción porque trabajaste duro para conseguir, mañana dejará de importarte porque estarás pensando en lo siguiente que quieres.
Por eso, presta mucha atención a las cerillitas que se enciendan para ti. Trata de favorecer que se prendan. Es más fácil de lo que parece: llena tu vida de gente interesante, de tareas cautivadoras, de retos provechosos. Y los fósforos de la felicidad irán ardiendo para ti. Trata de proteger la llama haciendo un hueco con tu mano para que dure un poquito más. Y disfruta todo lo que puedas del estallido del fuego. Del color. Del olor. Del calor. Saborea con calma los momentos buenos de la vida. Pero no dejes que su final te entristezca. Recuerda que no hay placer sin dolor, ni alegría sin pena. Dicen los científicos que el negro no es un color, que es solo ausencia de luz.
Me preguntaste qué es la felicidad y al final contestar ha resultado más fácil de lo que pensaba. La felicidad son cerillitas, cerillitas de emoción que la vida va encendiendo para nosotros. Ojalá haya muchas en tu vida. Ojalá las sepas aprovechar. La felicidad esta hecha de cerillitas.
Alberto Rodríguez M.
Solo quería recordártelo
Foto de Alberto Rodríguez
Un colega me contó una fórmula para evaluar cómo anda uno de amistades. Se trata de buscar en tu agenda de teléfono y seleccionar cuántas de las personas que hay en ella, si tuvieran un problema grave, acudirían a ti para que les ayudaras a afrontarlo. Excluye de la selección familiares. Pongamos que señalas media docena. Piensa luego cuántas de esas seis crees que responderían si fueras tú el que solicita su ayuda. ¿Lo tienes? Pues bien, según mi colega, si el número resultante final de restar ambas cantidades es mayor de tres puedes considerarte afortunado, aunque si al menos tienes dos tampoco vas mal. Me pareció a mí interesante la fórmula. Pero si he de ser sincero no me convenció mucho esa visión tan utilitaria de las relaciones. Yo entiendo la amistad de otra manera.
Uno sabe que tiene un buen amigo cuando puede seguir una conversación que inició tres meses antes en el mismo sitió en el que la dejó. La amistad puede soportar honrosa el paso de los días porque no requiere de exhibiciones de compromiso, ni necesita de grandes explicaciones. Aunque, como todo, precisa de un poco de actualización, de saber en qué anda el otro. Y es que las personas tenemos la extraña sensación de que la vida de los demás se paraliza cuando dejamos de verlos. Pensamos que, mientras nuestro mundo sigue adelante lleno de cosas nuevas, los demás se congelan en el tiempo esperando a revivir cuando volvemos a encontrarlos. Por eso hay que cuidar las relaciones a pesar de que no parezca necesario. Porque a veces la vida nos desparrama, nos vapulea. Y terminamos por perdernos, por no saber quiénes somos realmente. Los amigos nos hacen de ancla, de conexión a tierra. Un amigo me enseñó que los barcos anclados orientan siempre la proa al viento. Me parece una buena metáfora.
Una característica diferencial de un buen amigo es que te permite ser quién eres. En su presencia no tienes que fingir, no necesitas transformarte en nada. Piénsalo. Piensa en las personas que te hacen sentir bien. Seguro que algo que tienen en común es que te aceptan tal y como eres. Mejor aún: te quieren por lo que eres. Hay falsos amigos que necesitan canibalizar al otro, que ponen condiciones para la hermandad. Son gente insegura que, incapaces de ser por si mismos, necesitan que el otro les dé el prestigio o el halago del que no saben hacerse merecedores. Los amigos verdaderos no ponen condiciones, no hacen exámenes. Simplemente, están.
La amistad tolera bien lo silencios porque está hecha de presencias incondicionales. Puede haber más complicidad en un silencio compartido que en mil palabras intercambiadas. Y esa tesitura resiste bien la distancia, al menos la física, no tanto la psicológica. La amistad es el arte de estar porque uno ha decidido que eso es lo que quiere hacer. Es enemiga acérrima de las obligaciones, de lo forzado, no entiende de exigencias. Se hace fuerte en las decisiones libres, en las que se toman con el corazón, desafiando si es necesario a la razón. “Tú y yo somos amigos porque lo somos”. Me dijo una vez un colega cargado de convicción. No tuve nada que objetar. No hay verdad más verdadera que la que se basa en la fe ciega.
La amistad se alimenta de historias, de historias compartidas. Relatos que solo hay que evocar para que todo el mundo recuerde sin que sea necesario volver a contarlos. Las personas entrelazamos nuestras vidas mediante las historias que narran las experiencias que hemos vivido juntos. Primero las experimentamos, luego nos las contamos y después se las trasladamos a los demás. Los relatos se hacen más poderosos conforme los vamos contando. Se fortalecen cuando los referimos y los demás nos preguntan, y cada respuesta sirve para adornar la crónica con un nuevo detalle. Una buena historia tiene un poder increíble porque al rememorarla volvemos a experimentar las emociones que vivimos la primera vez. Las emociones son el mejor pegamento para los recuerdos. Revivir historias hermosas es el mejor tributo que le podemos hacer a la diosa amistad.
Estamos cosidos entre nosotros por historias compartidas. A veces divertidas y extraordinarias, otras tristes y trágicas. Y son estás últimas las que más nos unen. La amistad se construye con alegrías compartidas, pero se fortalece cuando soporta los malentedidos, la pérdida o el fracaso; cuando las costuras se tensionan y parece que van a romperse, pero acaban resistiendo. La adversidad estrecha los lazos. Las historias tristes no necesitan ser recontadas insistentemente, poco se gana con revivir el dolor, pero hacen de cimiento sólido para el resto. Nos revisten de la convicción de que lo que tenemos es sólido, capaz de aguantar lo que venga en el futuro. Y cuando una amistad está consolidada tiene la fortaleza del diamante. Un amigo nunca te falla porque uno siempre está dispuesto a disculpar y entender sus ausencias. Aunque la incondicionalidad implique, a veces, convivir con la lejanía. Los amigos no están a prueba, no necesitan demostrar nada. Se respeta su distancia.
Todos estamos hechos de trocitos de otros seres, de historias que nos vinculan a otros. Por eso la lealtad es cualidad inherente a la amistad. No traicionas a una persona, traicionas a una historia compartida, la traición es un desgarro que afecta a todos, al fallar al otro te fallas sobre todo a ti; a la parte de ti que compartes con el otro. La deslealtad es un atentado contra tu propia identidad. Por eso es tan difícil convivir con ella, porque el ingrato ya no puede seguir siendo el que era, porque al arrancarse un trocito del otro ha cercenado una parte de sí mismo.
Yo soy porque tú eres, porque tú estás, porque juntos somos. Y lo que yo soy no se puede, ni se debe, explicar sin ti. Solo quería dejarlo por escrito. Solo quería recordártelo.
Alberto Rodríguez M.
De la tierra en que nací
Picos de Europa. Foto de Alberto Rodríguez
Viento del Norte. Frío viento de Norte azota hoy la costa. La playa se acurruca tratando de abrazar la arena para que no la arrastre el vendaval. Las palmeras se inclinan esquivas, despeinándose al hacer malabarismos con sus palmas. El mar se riza como estremeciéndose, tiritando de frío. Hoy los delfines no asoman el hocico para burlarse de los pescadores. El cielo está gris, anuncia tormenta.
Viento del Norte que nació en el otro extremo del planeta, que atravesó islas de corazón de lava y tierras congeladas, que cruzó el mar para llevar olas enormes a abatir costas escarpadas y playas en forma de concha. Viento que se cuela entre los picos de paredones calizos en los que rocas gigantescas vigilan los valles verdes ahora cubiertos de nieve. Viento que atraviesa los pueblos de casas de piedra en las que no falta un hogar con el fuego encendido. Una chimenea con rescoldos chispeantes en torno a la que se reúnen gentes llanas a contar historias. Cuecen las truchas en la caldereta, burbujea la sidra al estrellarse con el vaso, suena una gaita solemne trayendo ecos de verano. Viento que atraviesa los prados escondidos que, entre robledales y hayedos, dan refugio a los rebecos. Allá arriba, rodeadas de canchales, están las grutas donde duermen los últimos lobos.
Lleva el aire aromas de helecho y de genciana cuando desciende por las faldas montañosa buscando las mesetas. Atraviesa raudo campos de trigo y cebada en los que ningún impedimento frena su curso alocado. Evita el viento ciudades grandes para adentrarse en tierras de molinos y viñedos, de ovejas y tierra ocre, sopla raudo para estrellarse con furia en las redondeadas montañas que protegen la costa.
Me siento en el paseo de espaldas al mar, para disfrutar del viento que hoy es mensajero cargado de recuerdos. Trae aromas de pino, de abedul y de acebo. Silba canciones compuestas en montañas lejanas por petirrojos y herrerillos. Transporta murmullos de historias contadas en cabañas remotas entre olores a ceniza y comida. Hoy el Viento del Norte ha venido para traerme añoranzas, nostalgia profunda de la tierra en que nací. De la tierra en que nací.
Alberto Rodríguez M.
Para que ella lo oiga
Foto Alberto Rodríguez
Me gusta porque es inteligente y hermosa –me dijiste–. Y yo pensé que tenía poco mérito querer a alguien así. Tu debiste notar algo porque te apresuraste a añadir que también es comprometida y libre, que sabe disfrutar de la vida sin dejar de lado sus obligaciones. Eso me sonó bien porque compromiso y libertad son dos cualidades que no siempre son fáciles de coser en el mismo paño.
Después añadiste que huele a nuevo, a hinojo y hierbabuena; que dibuja las palabras con las manos cuando habla; que te mira a los ojos de frente como retándote y que luego, cuando te rindes, sonríe satisfecha y te acaricia la cara para que no te sientas mal. Dijiste que camina con decisión, que jamás mira hacia atrás cuando se despide, que a veces –cuando no entiende algo– se ruboriza y mira hacia abajo y que es entonces, en ese momento, cuando percibes la verdadera dimensión de su belleza.
Dijiste muchas más cosas que no recuerdo. Porque hablabas muy deprisa y ya ni siquiera me lo contabas a mí. Se lo gritabas al mundo, se lo anunciabas al viento, para que lo transforme en susurros y lo acerque a su ventana, para decirselo a ella. Para que ella, lo oiga.
Alberto Rodríguez M.
El preciso momento en que el sol se oculta
Foto Alberto Rodríguez
A veces la vida parece un rally: estás todavía corriendo una etapa pero ya estás pensando en la siguiente. Vivimos tan preocupados por todas las tareas pendientes que apenas prestamos atención a lo que estamos haciendo. Solo queremos terminar una cosa para empezar la siguiente, deseando que todo termine para tener un momento de descanso. Pero los quehaceres no parecen tener fin, probablemente porque cuanto más haces más nuevas tareas generas. Y, además, la mayor parte de las veces tampoco tenemos muy claro qué vamos a hacer con el tiempo que ahorramos yendo deprisa.
Yo creo que la vida debería parecerse más a una colección de momentos, a un álbum de fotos. Obviamente, algunos serán buenos y otros no tanto (los hay que son una mierda, para que nos vamos a engañar). En algunos estamos porque decidimos estar, otros son más bien impuestos por las circunstancias. Y para ser sinceros, los momentos elegidos no tienen porque ser siempre mejores que los forzosos; aunque yo me preocuparía un poco si mis decisiones me llevaran sistemáticamente a pasar malos ratos.
Al final, lo importante es el momento, cada momento. Y lo que hacemos para vivirlo. A veces nada parece encajar, como si la vida nunca estuviera dispuesta a darte lo que necesitas. Seguro que alguna vez has sentido que el camino por el que vas no lleva a ninguna parte, y que daría igual seguir adelante o volver atrás. O tal vez has pensado que la gente no te entiende y que nunca encontrarás amigos de verdad. O que hay algo malo en ti y no te mereces la aprobación y el cariño de los demás. Todo el mundo ha pensado eso alguna vez, aunque también me preocuparía un poco si tienes todo el tiempo ese tipo de sensaciones. Si las tienes, solo puede querer decir una cosa: ha llegado el momento de cambiar de perspectiva. Vas a tener que plantearte que el problema no está en los momentos que la vida te da, sino en cómo tú los vives. El problema no está en la escena en sí misma, sino en el guión que decides escribir para ella. ¡Pasamos tanto tiempo hablando con nosotros mismos! Mucho más del que gastamos en conversar con los demás. Así que: ¡ten mucho cuidado con lo que te cuentas!
Afortunadamente también hay momentos mágicos. Ocasiones en las que los astros parecen alinearse para ofrecernos algo especial: una buena conversación con amigos, un paseo por un sitio único, una llamada inesperada, un pequeño éxito que culmina un trabajo bien hecho. ¡Pueden ser tantas cosas! A veces –la mayoría– son acontecimientos pequeños. Tan pequeños que podrías fácilmente pasar de largo sin prestarles atención (sobre todo si estás corriendo una etapa de tu particular rally). Por eso –no se te olvide– la vida puede estar llena de momentos fascinantes, de fotos maravillosas, de hechos irrepetibles que pueden ser muy fugaces. No dejes que se te escapen. No permitas que la prisa te impida ver los detalles del camino. Viaja con los ojos bien abiertos a lo que ocurre fuera, mantén a raya tu charla interior. Mira. Entonces, la luz del faro se encenderá en el preciso momento en que el sol se oculta.
Alberto Rodríguez M.
Se dejaron en "visto".
Foto de Hernán Piñera
“No me entiendes” escribió él. Pero no dijo que estaba triste, que se había hecho ilusiones, que pensó que esa relación podía ser diferente y por eso le enfada tanto el silencio de ella. Ahora vuelve a estar condenado a esperar a que le escriba algo, pero ya no se fía. No confía en nadie. Tiene la certeza de que volverán a hacerle daño, de que volverá a herirle alguien cuya voz ni siquiera ha llegado a escuchar.
“No me escuchas” contestó ella, o tal vez ni siquiera llegó a hacerlo. En cualquier caso no dijo que estaba decepcionada porque pensó que él era tierno y que tal vez podrían quedar y reírse juntos, y caminar de la mano por alguna plaza. Y así ella se sentiría segura y querida. Y por eso ahora solo sentía tristeza y decepción. Y sabía lidiar con la tristeza, pero no le gustaba la decepción, porque le hacía sentirse estúpida por haberse arriesgado otra vez. Con un desconocido. En la red.
Él no sabe que ella está preciosa cuando sale del mar escurriendo sus rizos azabache con su nuevo bañador azul. No sabe que su foto de perfil está trucada - con exceso de maquillaje para hacerla parecer mayor y más sexy - pero que no refleja en absoluto su belleza pura de mujer de veinte años.
Ella no sabe que la sonrisa de él es franca. Que le gusta contar historias mientras lía cigarrillos que luego apenas fuma, “porque el tabaco hace daño” puntualiza sonriente a quien quiere escucharlo.
Él no sabe que ella dibuja cómics en los pocos ratos libres que le dejan sus estudios de arquitectura.
Ella no sabe que él toca la guitarra. A solas, en su habitación. Toca mientras sueña con la vida maravillosa que le espera allá afuera. Aunque apenas salga. Aunque le da pánico. Lo que pueda suceder fuera. Fuera de su habitación.
Él no sabe que ella tiene diez mil hijos ocultos en su vientre. Y que uno de ellos podría ser el suyo. No sabe que ella se mueve con la energía del sol, que su sonrisa puede hacer detener el tiempo. Que si te mira despacio y te aprueba, te hace sentir que tu viaje ha llegado a su destino.
Ella no sabe que él puede pintar la vida de mil colores, que es capaz de juntar palabras para construir frases extraordinarias. No sabe que él es generoso en caricias, que nunca haría daño a nadie. Que solo quiere amar. Que solo quiere ser amado.
Ninguno de los dos sabe que internet es un cementerio de relaciones, de historias de amor abortadas que murieron antes de nacer, de ilusiones enterradas en malentendidos digitales. Ellos no saben todavía que el amor es sobre todo piel, fundamentalmente piel. Piel. No saben que las caritas animadas de los teclados nunca podrán representar emociones. No saben que las palabras más importantes son las que no necesitan ser pronunciadas, que la intimidad se construye con gestos sutiles, que las promesas son manos entrelazadas y mirada al frente. Él no sabe que ella no sabe. Ella no sabe que él no sabe. Los dos se quedaron esperando la respuesta del otro. Se dejaron en “visto”.
Alberto Rodríguez M.
El poder del elefante
Foto de Valerie
Todos vivimos atrapados en una jaula. Una jaula creada por nosotros mismos. Forjada con el acero de nuestros miedos, moldeada a nuestra medida con el material de todas las dudas, de todas las preocupaciones, de todos los “y si..”. Cada barrote es una promesa rota, un sueño incumplido, una esperanza truncada, un “tal vez” que se llevó el viento en una noche de lluvia.
Dice un viejo cuento apócrifo que un día en las inmediaciones de un circo un niño se sorprendió al ver un elefante atado con una cadena al tocón de un árbol.
—El elefante es grande, si tirase con fuerza seguramente arrancaría el tronco —preguntó el muchacho al domador del circo.
El hombre se quedó un rato mirando al curioso visitante y luego contestó lacónico: —pero él no lo sabe, lleva demasiado tiempo encadenado, ni siquiera lo intenta.
Con nuestras jaulas sucede algo parecido. Los miedos -las dudas- solo existen en nuestra imaginación. Y allí se hacen poderosos, muy poderosos. Los vamos alimentando con el paso del tiempo, con grandes dosis de indolencia resignada. Nos acostumbramos tanto a ellos que asumimos que esa es la única manera de vivir. Inventamos excusas como: “Esto es lo que me ha tocado”, o “esa es mi manera de ser, que le voy a hacer”. Y mientras tanto la vida se nos va escapando, despacito, sin algaradas, con bastante pena y sin un atisbo de gloria.
Si tú supieras que las jaulas son únicamente hologramas, creaciones mentales. Si supieras que los barrotes pueden quebrarse si los embistes con seguridad. Si supieras que todos podemos ser contorsionistas y transformar nuestros cuerpos para escaparnos entre las rejas. Si tú supieras que cada uno de nosotros tiene el poder para cambiar, para cambiarse; si lo supieras…, empezarías a tener el poder del elefante.
Alberto Rodríguez M.
Hoy el mar está agitado
Foto de Richard Freeman
Hoy el mar está agitado. Grandes olas se aproximan a la orilla rugiendo. Me quedo un rato observando sus dientes de espuma que amenazan con devorar la playa. El viento juega con las banderas. Las hace ondular caprichosamente, jugando a tratar de arrebatárselas a los mástiles, arrancando de ellas chasquidos cuando cambia bruscamente de dirección.
Son curiosas las banderas. En realidad son poco más que una tela coloreada, pero son capaces de desencadenar tremendas pasiones. Todo ello porque hemos decidido culturalmente otorgarle grandes significados a pequeños trozos de paño. La bandera es patria, y por lo tanto identidad compartida y sensación de pertenencia. Pero la identidad y la pertenencia se construyen frente al otro. La identidad no es únicamente lo que somos, también es lo que no somos, y a veces es sobretodo lo que no somos. Pertenecer a un grupo implica sentirse parte de algo, pero también negar a otros el derecho de pertenencia. Los grupos se hacen más consistentes cuando se unen para rechazar a alguien.
Al final las banderas - los emblemas de los países, los clubes, las sectas o los partidos políticos - sirven tanto para unir como para dividir. Cumplen la función de reunirnos y hacernos sentir que somos parte de algo. Pero, si las rodeas de uniformes y armas, si haces sonar himnos y arengas, pueden hacer que un pobre hombre dispare contra el hermano que tiene enfrente. En este país sabemos mucho de eso.
El viento racheado agita las banderas de mi playa. Caprichoso las hace ondular sin control en un baile arrítmico de ráfagas que confunden poniente y levante, leveche y mistral, cierzo y tramuntana. No se porqué, eso me parece una gran metáfora para entender la situación política actual. Pero no he bajado a la playa a pensar, sino a crear esperanzas, a soñar - parafraseando a Torrente Ballaster-, a soñar con que el viento nos lleva al infinito. Hoy el mar está agitado.
Alberto Rodríguez M.
Me gusta colar café
Foto de Nico Kaiser
Tengo una máquina de café en cápsulas que nunca uso. Me gustan las cafeteras italianas. Me encanta el ritual de limpiarla, llenarla de agua y añadir la cantidad adecuada de grano molido. Me gusta cuando el café desborda por el embudo para inundar el recipiente superior. Disfruto escuchando el ruido que hace el líquido al salir a borbotones y el olor que aromatiza la cocina. Fuera está amaneciendo. Se oye el ruido de la ciudad poniéndose en marcha. Colar café es para mí un momento mágico, de quietud, de iniciación. Es el banderazo de salida. Yo también lo veo como una oportunidad para reinicializar el sistema, para hacer borrón y cuenta nueva, desprenderme de lo que ocurrió el día anterior y darme una oportunidad para tener un día diferente, una vida distinta.
Huir de la rutina ha sido siempre una obsesión para mí. Luchar contra la enorme tendencia que tiene el cerebro humano de crear hábitos, para automatizar costumbres. Las rutinas son armas de doble filo. Dan seguridad porque simplifican las cosas, evitan que estemos constantemente tomando decisiones y contribuyen a que podamos vivir en armonía. Pero pueden ser también aburrimiento, desgaste. A la gente nos complace la novedad, disfrutamos de las diferencias. Una buena dosis de cambio nos da la sensación de que vivir con intensidad, de aprovechar el momento. La vida se nos escapa tan deprisa entre la rendijas del tiempo que saborear una taza de café preparada con cariño puede ser una experiencia apasionante si tú decides que lo sea.
Es curioso que un ritual, que es por definición algo que se repite, sea para mí la señal para recordarme que me conviene darme oportunidades para ser distinto, para tener una vida diferente. Definitivamente, me gusta colar café.
Alberto Rodríguez M.
El hombre del traje raído
Foto de Alfred Grupstra
Tendría unos cuarenta años, vestía traje negro raído, desgastado del tiempo y de los caminos. Avanza con andar alucinado, con el impulso último de la desesperación. Lleva una maleta de mano destartalada y carga un bebé aparentemente dormido sobre su hombro. El hombre es sólo uno más de una fila de refugiados, de fantasmas desahuciados de alguno de esos países destrozados de oriente próximo. Seguramente sirio, eso es lo de menos. La cámara graba desde abajo, apostada en una cuneta. Los caminantes no se percatan de su presencia. O casi ninguno. Una niña de pocos años sigue al hombre del traje negro. Viste una túnica desastrada y va descalza, abraza algo que parece una manta. Gira la cabeza despacio sonriendo al cámara mientras continúa caminando. Pelo azabache rebelde, sonrisa desdentada, ojos negros enormes que remarcan su carita sucia. El plano busca al siguiente espectro, la caravana del terror es larga.
Quiero pensar que el bebé solo estaba dormido. Quiero pensar que unos metros después el hombre se detuvo y ofreció su mano a la niña. Quiero pensar que era su hija y no una huérfana más de las que recorren las veredas del planeta. Quiero pensar que juntos llegaron a algún sitio, que alguien les ofreció cobijo, que tuvieron un futuro en alguna parte. Yo no me olvido del hombre. Ni de la niña. Ni del bebé aparentemente dormido. Ese día me prometí que nunca más volvería a quejarme. ¡No lo he conseguido!
Alberto Rodríguez M.
Los ojos del que mira
Foto de Carlos Perez
Cuando yo era estudiante, allá en la Salamanca de los años 80, había un viejito que vendía poesías. Paseaba su andar parkinsoniano por las calles que salen de la Plaza Mayor, en el centro de la ciudad. Era su caminar tambaleante, un desafío constante a las leyes de la gravedad. Yo siempre me lo imaginé asistido por los espíritus de todos los poetas muertos. Estoy casi seguro de que formaron un sindicato y que cada día le tocaba a uno ir a velar para que el anciano no tropezara en los irregulares adoquines de la calle. «Hey, Larra que hoy te toca a ti, que ayer fue Bécquer».
Es Salamanca una ciudad antigua de piedras ilustres. Con sillares dorados e historias solemnes fueron construidos sus edificios. De universidades y templos presumen sus calles. Es una ciudad vieja, repleta de gente mayor, como el resto de la ciudades de Castilla (y de León que no es Castilla pero como si lo fuera). De viejos que se cruzan, sin mezclarse, con los jóvenes estudiantes de su próspera universidad. La vida en Salamanca está condenada a pasar por la Plaza Mayor, como en toda ciudad radial. Por las calles del centro caminan incansables los ciudadanos, persiguiendo cada uno su afán. Corren los estudiantes que llegan tarde a clase; deambulan curiosos los turistas sorprendidos por la mezcolanza de bares e iglesias; caminan despacio los lugareños en busca de un comercio o de un encuentro inesperado.
En ese escenario el viejito vendepoesías pregona con voz estridente su producto: «Cómprame una poesía, cómprame una poesía». Camina con pasitos cortos e inseguros, pero raudo, mirando adelante, ajeno al trajín de los otros viandantes. «Cómprame una poesía» No parece tener mucho interés en vender. A veces ni siquiera se percata del gesto que algún turista le hace para intentar transar con él. Va enfilado. Con una trayectoria fija. Cuando llega a mitad de la calle frena progresivamente, le cuesta unos metros. Ahí es donde los espíritus de los poetas muertos hacen el trabajo más fino, se les intuye abriendo los brazos, protegiendo los flancos, atentos a sostenerlo si da un traspiés. Media vuelta y poco a poco retoma su velocidad de crucero. Cada paso es una palabra, cada giro un verso, una estrofa por trayecto. Todo el viaje una poesía. Su vida un libro incompleto.
—¿A cómo son las poesías señor? —pregunté tímidamente.
—El arte no tiene precio hijo —respondió entre pícaro e insolente. Me lo imagino repitiendo mil veces la ocurrencia ante cada cliente que consigue detener su carrera.
Le doy una moneda. Su gesto me deja claro que mi “no-precio” no es de su agrado. Es solo una mueca fugaz. Aprovechando la pausa, otros compradores se acercan a él curiosos. Tres o cuatro acaban comprando. Son versos corsarios, escritos a máquina en hojas amarillentas y recortados a pedazos con pulso inseguro. Hablan de piedras viejas, de himnos, de banderas. Están construidos con palabras altisonantes, rancias. Describen un mundo que ya no existe, o que ya únicamente sobrevive en la cabeza del viejito vendepoesías. Algunos compradores arrugan el papel y lo tiran disimuladamente al suelo. No hay peligro de que se ofenda, el escritor ha retomado su imparable marcha. Quizás persiguiendo la inspiración. Tal vez huyendo de la muerte. Rodeado siempre de sus espíritus protectores. Él también tendrá su lugar en el infierno de los poetas. El cielo no es un buen lugar para los que viven de la lírica. La inspiración nace del dolor, del amor no correspondido, de la felicidad desatada. Los poetas estrujan las emociones hasta convertirlas en palabras. Cada verso es una lágrima, una sonrisa, una punzada en el pecho.
La tarde cae y el color aureo de la piedra se transforma en el granate que anuncia la noche. Me imagino la ciudad vista desde arriba. ¡Qué ciegos estamos a veces! La belleza no está en las palabras que escribió el abuelo. La belleza está en la escena. En la calles doradas de la ciudad antigua, en el caminar obstinado del viejo, en los poemas rotos que, transformados en papel arrugado, huyen asustados entre los pies de la gente. La belleza está, siempre, siempre, en los ojos del que mira. En los ojos del que mira.
Alberto Rodríguez M.
Sosteniendo compuertas
Foto de astrid westvang
El pulmón de la economía mundial está también conectado a un respirador. Medio paralizado, y respirando con dificultad. Asistiendo a un cuerpo, los sistemas de producción, que está convaleciente. En reposo. A la espera no sabemos muy bien de qué. Supervisado por un equipo de doctores (espero que lo sean en economía, y que nadie les haya regalado el título, y me da igual que sean doctoras; y discúlpame tanta suspicacia que es solo producto de la decepción y la amargura recocida a fuego lento). ¡Uff! Mejor comienzo de otra manera.
Hace unos años trabajé como voluntario en una consulta de Médicos del Mundo. ¡El trabajo más bonito que he hecho en mi vida! En una de mis primeras semanas me derivaron para tratamiento a un hombre de Costa de Marfil. Recuerdo el nombre del país porque siempre me ha sonado a safari y aventuras, a película de Tarzán en blanco y negro. Tenía el hombre un problema de ansiedad, síntoma que me pareció de lo más comprensible porque vivía en un descampado y dormía en un coche abandonado. En esos casos tener ansiedad no es un problema psicológico, es una necesidad vital. La ansiedad no deja de ser energía, y se necesita mucha para subsistir en esas condiciones. La cuestión es que toda la organización se volcó con él. Tratamiento médico, psicológico, se le consiguieron medicinas, ropa, comida, se le ayudó a tramitar papeles. Yo no sabía mucho de cooperación y la verdad es que todo aquello me parecía un poco exagerado. Se lo dije al médico: “Y con toda la gente que hay necesitada, ¿por qué nos volcamos tanto con éste?”. El doctor - un veterano de campos de refugiados de todo el mundo, con años de experiencia combatiendo enfermedades y pobreza, y todas las demás insidias que generan las guerras - me contestó lacónico: “por que este es el nuestro, este es el que nos ha tocado a nosotros; y si nos tocan diez, repartiremos nuestros esfuerzos entre diez; y si nos tocan mil, entre mil dividiremos nuestra atención; y si no tenemos suficientes recursos saldremos a la calle y nos partiremos la cara con quién sea para conseguir medios para ayudar a nuestra gente; pero ahora, ahora este es el nuestro”. No había necesidad de argumentar más. Me fui a mi casa satisfecho con la lección. Una sola gota de perfume pude producir un olor intenso. Una idea simple, si la restriegas bien entre tus neuronas, puede producir aprendizajes espectaculares.
Foto de William Murphy
A los humanos nos encanta quejarnos. Es casi una adicción. Quejarse es liberador. Para el quejica el objeto de la culpa es siempre externo. La culpa la tienen otras personas, porque no hacen las cosas correctamente; o la tiene el mundo que es ingrato y no te concede lo que mereces. Y, por descontado, si son los otros o el mundo los responsables del mal, la culpa no puede ser propia. De manera que quejarse es liberador. Una fórmula egoísta para autoabsolverse. ¿Sabes cuál es la mierda de todo eso? Que te quita toda la responsabilidad dejándote desarmado. ¿Cómo vas a cambiar algo que entiendes que no depende de ti? Si el problema es de los otros, y yo no puedo hacer nada para cambiarlo, seguiré quejándome y generando bilis. Ninguna de las dos cosas sirven para nada. Al menos así lo entiendo yo.
Es fácil ser marinero y echarle la culpa al capitán. Y al resto de los oficiales. Y no digo que a esa acusación no le falte razón en ocasiones. No quiero entrar en eso. Lo que digo es que no sirve para nada. El barco de la economía nacional tiene miles de compuertas. Cuando un barco empieza a hacer aguas cada uno tiene que sostener la suya. Hay que mantener lo que teníamos lo mejor que podamos, cada uno tiene que hacerse cargo de lo suyo, de lo que le ha tocado. Eso es lo que yo aprendí de mi compañero médico. Si es poco lo que puedes hacer, pues haz ese poco. Si tienes la sensación de que trabajas mucho y que obtienes escasos resultados; lo siento, y ¡enhorabuena!, estoy seguro de que estás en el buen camino. Si piensas que ahora no puedes hacer nada, dale otra vuelta a eso, consulta con otros en busca de ideas; ¡algo siempre se puede hacer! Pregúntate cuál debe ser tu contribución. ¿Qué es lo que tu tienes que hacer para mantener las cosas en marcha? Sostén tu compuerta. Porque al hacerlo estás sosteniendo el barco entero. No te obsesiones con lo que debería hacer la tripulación, recuerda lo poco útil que es asignar culpas. Concéntrate en lo que de ti depende. Puede que la respiración se lentifique, pero no debe pararse. Cuanto más se detenga más difícil será volver a ponerla en marcha. Los que luchen mejor saldrán más rápido del impasse. Si mucha gente lo hace bien, el país entero remontará. Pelea tu compuerta.
Todo mi apoyo y admiración para las que abren su restaurante aunque sea para dar cuatro comidas. Para los que siguen confeccionando ropa en sus talleres sin saber cómo y cuándo van a poder venderla. Para las que se reúnen por videoconferencia con sus socios para pensar cómo abrir nuevos mercados. Para los que siguen llamando a sus clientes y a sus proveedores para recordarles que siguen ahí y que el trabajo recomenzará algún día. Para los que pasan hora tras hora sentados en su oficina, esperando que alguien llame. Para los han tenido que aprender a hacer negocios, a resolver problemas o a dar clases a través de la pantalla de su ordenador. Los respiradores de la economía casera tienen forma de brazos, de pantallas, de manos ágiles, de cerebros inquietos. Alimentan los pulmones de la producción a fuerza de ilusión, de voluntad, de paciencia. De mucha paciencia. Se admiten instantes de desilusión, momentos de rabia y frustración. Está permitido caerse, el camino es largo; pero, por favor, no te rindas. Si tú lo haces nos debilitamos todos. Cada vez que alguien se rinde, toda la red se estremece. No te rindas. Puedes llorar y enfadarte si lo necesitas, pero no te quejes. Esto es lo que nos ha tocado. Así que cuida a tu emigrante imaginario, sujeta tu compuerta.
Alberto Rodríguez M.
19/04/2020
Las ventanas son historias
Foto de la Ezwa
Las ventanas son ojos. Cuadradas o rectangulares. Grandes o pequeñas. Las ventanas son los ojos por los que los hogares miran el mundo. Pueden parecer accesorias, aburridas; pero son esforzadas trabajadoras. Deben resguardar celosamente la vida secreta que transcurre en su interior y, además, todas miran curiosas tratando de averiguar lo que ocurre fuera. Cada una de ellas ofrece un paisaje, de todas se escapa una historia.
Hay ventanas de campo y ventanas de ciudad. Las de campo son estructuras recias. Están hechas para proteger a la gente de dentro, no se permiten veleidades. Son amigas de los pájaros y los insectos, conviven con ellos pero imponiendo su disciplina: "no puedes pasar, cada uno ha de tener su sitio". Las ventanas de campo son severas, orgullosas. Observan desde su soledad la campiña. No se cansan de mirar prados y árboles, ríos y montañas. Son testigos silenciosos del paso de las estaciones. Cada temporada les impone un reto. Hay que resistir herméticamente para no dejar entrar al invierno, y luego abrirse poco a poco para permitir que la primavera caliente las habitaciones. En el verano se transforman en esforzados veleros buscando rachas de viento que alivien, aunque sea un instante, el fuego del interior. Pero, la mejor época para las ventanas de campo es el otoño.
En otoño las ventanas se convierte en pantallas multicolores. En esta estación están prohibidas las persianas. Es fundamental estar atentos al espectáculo de la naturaleza. En otoño la luz juega con los cristales. Mientras los verdes se transmutan en marrones y la naturaleza se desprende de lo accesorio. Las ventanas observan impasibles el paso de cada nube, la caída ondulante de cada hoja. A veces no pueden contener su entusiasmo y se abren en un aplauso, golpeando los batientes con la complicidad del viento. Mucha gente no lo sabe, pero a las ventanas les gusta la lluvia. Juegan a retener las gotas de agua sobre las cristales y a mezclarlas con rayitos de luz perdidos formando caleidoscopios. Después dejan que las gotitas luminosas compitan en errática carrera para llegar al marco. Y a veces ocurre el milagro. La mayor recompensa que una buena ventana puede recibir. La nariz de un niño se pega a su cristal y lo empaña con su respiración. Juega el pequeño a acariciar el vidrio frotándolo con el dedo para ayudar a que la gota caiga, se estrelle contra el filo y desaparezca. El agua se esparce por la calle y la luz alumbra, por un instante, la pupila de su conductor.
Foto de katrien berckmoes
Las ciudades están llenas de ventanas claustrofóbicas que viven atrapadas en estrechos patios de vecinos. Ofrecen paisajes de cuerdas y ropa tendida. Ellas miran con timidez para no trastornar la intimidad de las otras ventanas. Cada una es vigilante celoso de lo que ocurre en su interior, aunque no siempre pueden evitar que, en un descuido, se filtren imágenes del drama que se escenifica detrás del telón de las cortinas. La frustración mayor de una ventana es no poder enseñar el cielo. Todas añoran el azul, es su color favorito. Las más viejas acaban deformadas, se retuercen hacia arriba tratando de vislumbrar el sol; en vano intento de cumplir la función que el diseño de un desconsiderado arquitecto les hizo imposible.
En las ciudades también hay ventanas afortunadas. Éstas ofrecen horizontes de antenas y tejados. Paisajes de edificios y calles. Las de ciudad son ventanas exhibicionistas, cosmopolitas. Dejan que las atraviese el ruido de las calles, el murmullo de los coches, el bullicio de la gente que viene y va. Pero también saben ser paranoicas y encerrarse tras persianas y visillos. Entonces miran hacia adentro, a la oscuridad interior torturada por la luz eléctrica. A las ventanas no les gusta la electricidad, están hechas para la luz solar. La electricidad es solo un triste sustituto. Muchas añoran los tiempos en los que no había cristales y su único abrigo era una tabla de madera.
La gran riqueza de una ventana de ciudad es mostrar a los ocupantes millares de ventanas hermanas con las que soñar. La curiosidad es cualidad de toda ventana que se precie. Sobre todo de las más viejas, las fabricadas en madera, esas que ya no deben abrirse porque es posible que no vuelvan a encajar de nuevo. Las ventanas de ciudad se miran unas a otras con impasible descaro. Simulando indiferencia para no perturbarse demasiado, pero son incansables acechadoras de cambios. Ellas tienes su propio lenguaje de signos. Una persiana a medio bajar, una cortina accidentalmente abierta, una pieza de ropa colgada. Cada gesto tiene un significado. Son como las banderas de señales de los marineros. Ningún detalle pasa desapercibido para las demás. A veces, para provocar, una ventana puede proyectar sombras que se mueven en bailes confusos. Otras muestran descaradamente personas que se apoyan en sus quicios mirando hacia afuera. Pero eso no dura mucho tiempo, las ventanas son divas engreídas, poco amigas de ceder demasiado protagonismo a las personas.
Por eso, yo, he hecho un pacto de honor con mis ventanas. Les dejo ser las héroes casi todo el tiempo. Les permito ser curiosas. y dejo que me cuiden a su manera. No les recrimino cuando deciden - impunemente - compartir mi intimidad con las demás ventanas. Tampoco me enfado demasiado cuando son perezosas y dejan que la lluvia o el viento se cuelen con descaro en mi habitación. A cambio, solo les pido unos instantes. Tiempo robado a su arrogante protagonismo. Entonces las abro de par en par, y hago como si no existieran. Ahora soy yo el que miro. Dejo que mi casa se llene de reflejos de sol y de bocanadas de brisa. La neblina se extiende por la bahía y los barcos parecen fantasmas que se escapan de un puerto misterioso. Las gaviotas vienen a saludarme. Pero no dejo que nada me distraiga. Yo solo miro a las ventanas, a las otras ventanas, a las de fuera. Y juego a imaginarme la vida de la gente que está detrás de ellas. Las ventanas son historias.
Alberto Rodríguez M.
10/04/2020
Solo queda la luz
Foto web de la NASA
Yo la muerte me la imagino como una gran explosión en dos fases. En la primera un torbellino negro arrastra nuestra conciencia. En él giran vertiginosos todos nuestros recuerdos. El pasado y el presente se funden en una sola historia. Ya no importa qué fue real y qué imaginario. Eso es lo bueno de morirse, que ya no importa nada. Los recuerdos bailan como juguetes rotos en la última espiral, arrastrados hacia el vórtice. Se descomponen primero en imágenes para luego volver a fusionarse. Las historias se superponen, se retuercen, se estiran, se entremezclan. Luego. Luego todo explota. Se consume. Se funde en negro. Se hace el vacío. Un silencio solemne. Infinito. La nada. Y ahí .. ., ahí es cuando todo empieza de nuevo.
Una chispa brillante surca el aire, como si de un fuego artificial se tratara. Es sólo energía, un espíritu libre que ha dejado por fin atrás la pesadez del cuerpo, el sufrimiento de la carne. Vuela feliz hacia arriba. Lo hace sin ruido, ya no quiere molestar a nadie. Cruzando paredes. Sorteando tejados. A veces no puede evitar atravesar el cuerpo de un vivo - todavía añora la piel - arrancando de éste un suspiro. Pero el espíritu no se detiene entre la gente, busca anhelante la naturaleza, la fuente última de la vida. Quiere volver a ser energía. Juega a enroscarse con las nubes, intentando inútilmente deshacerlas en jirones. Luego se deja caer a plomo para sumergirse en el agua. Planea sobre las olas, absorbiendo su frescor. Pequeñas centellas de gotas de agua luminosa se desprenden a su paso. Se funde con la hierba, dejando que se le pegue su olor. Atraviesa montañas, lentamente, disfrutando la experiencia. Quiere estremecerse con la frialdad de la nieve, sentir el tacto rugoso de la tierra, la solidez de la piedra, el ardor del fuego que alimenta el planeta por dentro. Y luego se va. Abandona la Tierra.
Foto web de la NASA
Algunos espíritus son remolones. Quieren disfrutar un poco más de este mundo. Así que se entretienen jugando a ser pájaros, o caballos, o glaciares, o lava de volcán. Les gusta buscar las tormentas para electrocutarse con los rayos. Se funden con las gotas de agua para caer a peso sobre la tierra y dejarse absorber por las plantas. Escapan luego a través de las flores, cuidadosos de no dañar sus pétalos al volver a transformarse en luz. Y después se van. Tienen que irse. Su destino es otro. Así que atraviesan raudos el cielo, sin mirar atrás, ya se llevan todo lo que necesitan. Muchos no pueden evitar un estremecimiento al salir al espacio. Pero no vuelven la mirada. Tienen el recuerdo del aire y las nubes, de la tierra y la piedra, del agua y la nieve. El recuerdo del fuego.
Los espíritus no deambulan errantes por el universo. Viajan buscando su estrella. Cada uno tiene la suya asignada. Ha sido así desde el principio de los tiempos. A veces es un planeta grande, para los espíritus con mucha energía; otras, más pequeño para los espíritus menos hacendosos; los más errantes se enganchan a cometas; los díscolos se convierten en meteoritos. Cada uno tiene su lugar, su función. Todos son cuerpos celestes. Al principio, los espíritus se asientan en la corteza; pero, poco a poco, comienzan a empapar el planeta, su planeta. Le transmiten sus recuerdos. Le contagian la añoranza del agua y del fuego. Le trasladan el anhelo de todas las plantas, de todos los animales. La ambición de la vida. El tiempo ya no importa. En el reloj del universo los segundos son milenios.
A veces, las menos, la semilla de la vida fructifica en algunos planetas, y los recuerdos del espíritu se transforman en naturaleza nueva. Es un proceso lento. Empieza en pantanos brumosos, donde extrañas criaturas unicelulares pugnan por convertirse en algo más complejo. Todo tiene un orden establecido. Todo está grabado en la memoria del espíritu. La vida se cocina a fuego lento, entre chispas de volcanes y agua tumultuosa. Otras, las más, el cuerpo celeste continua el resto de la eternidad como una gran bola de luz. Su resplandor permanente ilumina el camino de los nuevos espíritus errantes que todavía no han encontrado su destino.
Si algún día estás triste, si te sientes pequeña. Sal a tu ventana una noche sin nubes. Extiende tus brazos hacia arriba y mira al firmamento. Entonces verás la luz. Al final..., ¡solo queda la luz!
Alberto Rodríguez M.
9/04/2020
Por quién doblan las campanas
Foto de Craig Piersma
“La muerte de cualquier hombre me disminuye porque soy parte de la humanidad; por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas: doblan por ti”. Es la frase de John Donne, un poeta inglés del siglo XVI, que se hizo popular cuando Ernest Hemingway la convirtió en título de una de sus novelas más famosas: “Por quién doblan las campanas”. “La muerte de cualquier hombre me disminuye..”. ¿De cualquiera? No es cierto. De cualquiera no. Hay muertes que sentimos como si nos arrancaran un brazo. Otras, en cambio, son solo balas que pasan cerca sin rozarnos, nos alteran momentáneamente, pero seguimos adelante sin hacerlas demasiado caso. En este momento, en el planeta, hay muertes de primera y muertes de segunda. Piénsalo.
En los suburbios de las grandes ciudades de América, de África o de Asia va a morir mucha gente. En los campos de refugiados de Etiopía, de Kenia, de Palestina, de Jordania, de Pakistán o de Turquía va a morir mucha gente. No se sabrá si de esto o de lo otro. No se sabrá si más o menos que antes. Para los muertos de los países desfavorecidos no hay estadísticas, no hay curvas, no hay picos. Es siempre la misma muerte. Sin trajes de protección personal, sin máquinas que prolonguen la vida, sin apenas cuidados médicos. ¡La misma muerte de siempre! Las ONG tienen las manos atadas, todos los recursos se quedan aquí. Hay demasiadas víctimas próximas para pensar en las lejanas. ¿Lejanas? ¡Turquía esta aquí a lado!
Ahora el gran ojo de Mordor de la prensa vigila solo Europa y Estados Unidos. Allí viven los ciudadanos que pagan la publicidad que sale en los noticieros. Hay demasiada información local como para que las penas de otros ocupen espacio en nuestra prensa. Por cierto, me pregunto: ¿por qué las noticias son siempre malas noticias?
Todo por esta enorme prepotencia occidental que se plasma como en ningún sitio en las películas de acción estadounidenses. El rambo de turno con su arma prodigiosa asesina a decenas de “malvados” enemigos. Estúpidos actores de reparto que caen como imbéciles sin tiempo para defenderse. Pero, cuando uno de los buenos es herido, ¡entonces sí es algo grave!. Y como llegue a morir tendremos un drama. Himnos sonando y banderas ondeando orgullosas al viento. ¿De dónde hemos sacado los occidentales que nuestros muertos valen más que los ajenos? Increíble nuestra ceguera. Inadmisible nuestra prepotencia.
La muerte nos iguala. Así lo recitaba Jorge Manrique en sus sentidas Coplas a la muerte de su padre: “nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir…allegados, son iguales, los que viven por sus manos y los ricos”.
Alberto Rodríguez M.
8/04/2020
¡Arremángate muchacho!
Yo nací cuando Franco todavía gobernaba España. Tal vez esa no es la expresión más afortunada. Dejémoslo en: cuando el régimen franquista todavía manejaba los hilos de este país. Porque en aquel entonces el viejo ya estaba para pocas y, por más mandón que fuera, ya andaba aflojando mucho su tiranía. En casa de mis abuelos, en un pueblo de Castilla, apenas había luz eléctrica: un par de bombillas durante algunos ratos. A por agua había que ir a una fuente pública, sorteando los surcos de barro que la lluvia tallaba cada invierno en las calles sin asfaltar. No recuerdo mucho de Franco, la verdad. Alguna imagen de sus discursos disártricos que no se si es del todo real o prestada por algún NODO que haya podido ver después. Si recuerdo ir con mi abuelo a la era, a trillar el trigo. Con una mula y un trillo de madera incrustado de lascas de pedernal. Allí hice mis primeras prácticas como conductor. Haciendo girar la mula una y otra vez sobre la parva de espigas. Escuchando el inconfundible ruido de la paja que al quebrarse iba soltando, de a poquitos, el preciado grano. Recuerdo el ritual de cada mañana. - ¡Vamos arremángate muchacho! - decía el abuelo, - ¡hay que ponerse a trabajar! -. A mí se me quedó esa costumbre. Suelo empezar la primera clase del día doblando cuidadosamente mis mangas. Es para mí un ritual de inicio de jornada. Será que nunca he perdido el alma de campesino. ¡Ojalá que nunca la pierda!
Luego fueron muchos años de recogerme las mangas. Vuelvo a corregir. Fueron muchos años en los que España entera se arremangó y el país se transformó por completo. En mi época de estudiante pensábamos que cualquier cosa que venía de fuera era mejor. Desde las chocolatinas hasta los libros. Admirábamos la cultura europea o a la estadounidense. La autarquía nos dejo un inmenso complejo de inferioridad que tardamos en superar. Pero lo hicimos. Los milenials españoles conquistan con descaro el mundo. Como viajeros, como profesionales, como artistas o como influencers (sea eso lo que sea). En mi profesión pasa lo mismo. La mayoría de las veces que asisto a la ponencia de una reputada profesional extranjera, me defrauda. No nos cuenta nada nuevo, nada que no supiéramos ya. No es un fallo, pobrecitos, de los especialistas de fuera, es que el mundo ha cambiado mucho. La información está ahora rápidamente accesible a todo el mundo. La ciencia se transmite a toda velocidad por canales digitales. Sólo hay que arremangarse para acceder a ella.
Foto de De José-Manuel Benito. En Wikipedia
Foto de Erik Drost
Pues sí. Este país ha cambiado mucho. Hemos diluido tópicos, pulverizado estereotipos. Aquí con menos dinero que en otros sitios hacemos investigaciones fantásticas que acaban publicadas en las mejores revistas del mundo. Somos gente creativa, solidaria, trabajadora. Tal vez podamos mejorar algo en esto último, pero sin andarnos flagelando inútilmente. Creo que la creatividad se nutre del trabajo, pero también del ocio y de tener vida de calidad. Y de esto - afortunadamente - tenemos mucho en esta “tierra de conejos” que es como la bautizaron los primeros romanos que llegaron a la península.
Y… me pregunto yo. Si somos un país sin complejos, en la vanguardia del mundo. Si hemos cambiado tanto, ¿por qué yo no puedo quitarme de encima la axfisiante sensación de que de ésta Alemania, Gran Bretaña o Francia saldrán mejor que nosotros?, ¿por qué no puedo dejar de pensar que aquí se están tomando decisiones que nos van a dejar endeudados de por vida? Aquí los gobernantes han confundido siempre los incentivos económicos con las dádivas sociales. Las primeras fomentan el crecimiento; las segundas lo estancan, pero hacen ganar votos. Te doy un consejo. Es gratis. Puedes rechazarlo si quieres. Como decía mi abuelo: “arremángate muchacho…o muchacha”. Vienen tiempos difíciles.
Alberto Rodríguez M.
7/04/2020
No es país para belenes
Belén viviente de Alalpardo. Foto de El correo de Madrid
La política española se parece desde hace demasiado tiempo a un belén viviente de esos que se representan cada año por los pueblos de España. Personajes estereotipados con papeles bien aprendidos, convenientemente entrenados, repiten una y otra vez el mismo discurso. A nadie le sorprenden las palabras del otro, pues todos saben lo que va a decir. El guión fue escrito hace mucho y nunca ha sido revisado. El de los belenes, también el de los políticos. Si eres de izquierdas tienes que defender lo social y a los obreros, si eres de derechas al capital y a los empresarios. Si eres muy de izquierdas o muy de derechas, tienes que exagerar un poco el papel, para que te perciban como diferente. Si eres de centro…, te jodiste, vas a tener que improvisar; en este país los del centro son actores sustitutos, solo tienen notoriedad cuando los líderes de derecha o izquierda flojean y pueden ocupar temporalmente un poco de su espacio político.
Los actores de los belenes vivientes son aficionados. Están allí por vocación, porque es una tradición que hay que mantener. Unos afanándose por hacerlo bien, otros decididos a disfrutar de la fama; casi todos muy preocupados por conservar el papel en la representación del año siguiente. Al final cada figura suelta su discurso sin mirar a los demás, solo les importa impresionar al público. Se miran de reojo, sí. Unicamente para no superponerse, para no interrumpir demasiado al otro. No siempre lo consiguen. El deseo de impresionar a la audiencia es grande.
Ahora zagales y pastorcillas, actores secundarios, quieren revolucionar la escena. Su discurso es el mismo, pero lo recitan con habla engolada, con solemnidad fatua poco acorde con el personaje que desempeñan. Parecen querer demostrarnos que las cosas se pueden hacer mejor. Pecan de arrogancia. Tienen demasiada prisa por convertirse en María y José. Van camino de ser buey y asno. No es un belén buen refugio para pecadores. No es la soberbia pecado admisible en lo público, tampoco en un belén.
Este, hace mucho tiempo ya, no es país de belenes. Los papeles de los protagonistas han dejado de tener sentido. Aquí los obreros son empresarios. Se llaman autónomos o pequeña empresa. Hace décadas que los empresarios no esclavizan a los niños en las minas, o pagan a sus operarios con bonos de comida que solo pueden canjear en el economato de la fábrica. Todos queremos un país con los mejores servicios sociales, ¿hay alguien que a estas alturas no esté de acuerdo con que la sanidad o la educación debe ser un derecho para todos?
Ya no es una cuestión de qué sino de cómo. Estamos de acuerdo en los fines, en el objetivo a conseguir, no tanto en los medios. El matiz es importante, pero no tanto como para explicar "desacuerdos tan profundos". Es tiempo de nuevos papeles. Ahora nos jugamos mucho. No quiero en mi gobierno pacientes “sanjoseses”, ni esforzadas “marías”. No quiero pastorcillos rebeldes ansiosos de protagonismo. Me dan pánico los “reyesmagos” que vienen con su caravana de regalos dispuestos a repartir a mansalva donativos sin ningún criterio. No quiero improvisaciones. Los regalos de hoy se hacen con créditos que estaremos pagando durante generaciones. No quiero una España lastrada por la deuda, con sueldos todavía más devaluados, con profesionales que, en vez de emprender en este país, "emprenden" el camino de la emigración. Y, por encima de todas las cosas, no quiero “mesías”, me dan pánico los “salvapatrias” sean de izquierda, de derecha o de centro.
Necesitamos excelencia, no solo un buen trabajo, necesitamos excelencia. Y para ello hay que emplear a los profesionales más destacados, con libertad para tomar decisiones sin necesidad de someterse a consignas partidistas. Quiero los mejores especialistas en salud tomando decisiones sobre la enfermedad, los mejores economistas diseñando políticas que aseguren un buen futuro, los mejores especialistas en lo social creando planes de ayudas sostenibles. Discúlpame si se me ha olvidado usar el lenguaje inclusivo. Es que sencillamente - perdóname la grosería - ¡me la pela! Es obvio que da igual que sean mujeres o hombres, blancos o violetas, homo o hetero, nacidos aquí o en Beluchistán. Sólo hace falta que sean buenos, mejor que eso: ¡excelentes! No está el país para belenes.
Alberto Rodríguez M.
6/04/2020
Realidad distópica
Foto de Ted Drake
Familias de patos pasean por las avenidas, un jabalí juguetea en una playa, manadas de perros corretean solos por las ciudades, bandadas de pájaros se posan libremente en calles y plazas. Todo tipo de animales silvestres recorren curiosos las abandonadas calles de los pueblos. La vida sigue su curso, la naturaleza vuelve a ocupar sus espacios perdidos. La especie invasora, los que dominan el planeta hasta casi estrangularlo, están ahora encerrados en sus cuevas. Los animales, las plantas, están buscando nuevas conquistas, invadiendo nuestro terreno. La naturaleza se expande, inexorable, esperanzadora. La vida no se detiene.
Coches con luces azules bloquean las carreteras. Luces intermitentes, amenazadoras, recortándose en el paisaje vacío. Uniformados con mascarillas interrogan a los ocupantes de los vehículos. Los viajeros también llevan una protección que a duras penas oculta su angustia. La conversación es tensa:
—No puede seguir adelante, esta carretera está cortada —dice el policía.
—«Pero yo soy libre», piensa el conductor. Pero no lo dice, solo se apresura a dar la vuelta.
El agente mira hacia el siguiente coche. A él tampoco le gusta la situación. No es tiempo de libertades que puedan confundirse con caprichos. El bien de todos ahora está por encima de los derechos individuales. Es una idea extraña, un tanto incómoda. Pero en este momento salva vidas. Las carreteras están vacías, los pueblos se han quedado desérticos. Sólo el viento y la lluvia baten las puertas, agitando las contraventanas desencajadas de las casas abandonadas de la España vaciada. Ahora todavía más rota. Aún más vacía, casi desamparada.
La cola del supermercado es larga. Sus integrantes guardan ordenado silencio. Los vecinos de toda la vida murmuran saludos haciendo discretos gestos con la cabeza. Nadie dice nada, atentos todos al guardia de seguridad. ¿Dónde se han ido el bullicio y las risas? Ahora el otro es un portador potencial de enfermedad. Se ha extendido la paranoia. Ahora es tiempo del miedo. Y tal vez ese sentimiento nos sea útil en este momento. El temor invita a la huida, a buscar protección. Pero, ¿cómo vamos a deshacernos de él cuando todo esto haya terminado? Un joven tose. Todos contienen la respiración. Él mira hacia abajo, avergonzado. Una abuela abandona la fila. Ha cambiado de idea, la compra no urge tanto. La ciudad está vacía. Náufragos aislados arrastran presurosos las bolsas de la compra en dirección a sus hogares. Las sillas de la abandonada terraza de un bar asisten mudas a la debacle.
Foto de sherifx
Un cortejo fúnebre circula despacio por una carretera comarcal. La muerte ya no tiene prisa. Al coche funerario le sigue una pequeña caravana de deudos. El viejo cementerio del pueblo se ha vuelto a abrir para la ocasión. Dos operarios enfundados en un mono, con capucha y embozados, esperan a la comitiva. Su traje blanco les hace parecer figuras congeladas, fotos antiguas sacadas de algún reportaje de catástrofe nuclear. Cuando el coche mortuorio se detiene, los fantasmas se estiran en lento movimiento. El blanco de su uniforme contrasta con el negro riguroso de los que descienden del furgón. El cura también lleva mascarilla. Hace frío. Hoy el sol tampoco ha conseguido vencer la tiranía de las nubes. Las lápidas solitarias son paisaje y paisanaje en los cementerios. Las lápidas son el periscopio por el que miran los muertos, los olvidados difuntos de los pueblos abandonados de la vieja Castilla. El cura canturrea sus salmos. El aire juguetea con los restos de las hojas que esta primavera invernal ha conservado desde el otoño. No hay abrazos, ni condolencias. Apenas unas palabras susurradas entre largos silencios, disimuladas para no perturbar la quietud de los espíritus. No hay espacio para las lágrimas. Los familiares lloran hacia adentro, masticando estupefactos su dolor. En ese espacio irreal, fantasmagórico, el viento reza la última plegaria. Aprovechando la ráfaga, un cuervo levanta el vuelo entre las cruces. Asciende rápido buscando las nubes. La sensación de volar libre le ayuda a desprenderse de la gélida asfixia que emana de la tierra. De ocre y verde pálido se han vestido hoy los campos. Carreteras de venas grises hieren el paisaje. Como insectos pequeñitos, la caravana de la muerte retorna a la ciudad. Un relámpago ilumina por un instante el camposanto. Un trueno lejano anuncia lluvia, El cielo rinde su homenaje a los difuntos. Abajo solo quedan los huesos. Los restos de la batalla. Descansen en paz.
Distopía es el antónimo de utopía. En el siglo XVI Tomás Moro escribió su obra más conocida en la que proponía una sociedad imaginariamente perfecta. Utopía significa etimológicamente “no-lugar”, porque - desafortunadamente -, de momento no existe tal paraíso, aunque no perdemos la esperanza. Pero, como ese no-lugar es en esencia bueno, utopía se convierte en la expresión de lo deseable, de lo perfecto para una sociedad. La distopía es el hermano oscuro de la utopía, lo opuesto a la bondad. Una sociedad distópica es indeseable, deshumanizada, gobernada por tiranos. Sí, ya se. Eso no nos es tan ajeno. El matiz es que en la distopía la sociedad que ha cambiado es la tuya. Ya no se trata solo de no conseguir progresar hacia la utopía, el problema es regresar al caos. Libros como 1984 de George Orwell o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, series recientes como de Man in the High Castle o The Handmaid´s Tale describen sociedades así. Es tu mismo país, el mismo escenario, la misma gente; pero un mundo muy diferente, más gris, más tiránico, más cruel. Donde las libertades has sido conculcadas y los sueños se han puesto temporalmente en cuarentena.
Foto de Antena Mutante
Vivimos tiempos distópicos. Nuestro mundo se asemeja más de lo que nos gustaría a las paranoias delirantes que pensábamos solo podían existir en la ficción. Pero no te desanimes, el cambio es temporal y sólo afecta al exterior. La vida sigue dentro de las casas. Ahora somos un planeta de refugiados. Hemos sido expulsados de las calles, pero ocupamos animosamente nuestros hogares. Ahora el espacio público se construye digitalmente. Las plazas son videollamadas compartidas. En ellas resguardamos la alegría, continuamos conversando, preparando el retorno. Pronto volveremos a llenar las ciudades y los campos, a transitar las carreteras. Pronto volveremos a sonreír a los vecinos y a despedir con solemnidad bulliciosa a nuestros muertos. Y tal vez consigamos hacerlo sin expulsar a los patos, a los jabalíes o a las aves que han estado cuidando de nuestro mundo mientras estábamos ausentes. En la televisión un niño llora señalando a su madre la puerta de la casa. “Calle, calle” grita desconsolado. Hoy todos somos ese niño.
Alberto Rodríguez M.
4/04/2020
Permiso para intentarlo
Foto de Cindy Mc
La capacidad humana para la creatividad no tiene límites. Un tipo se disfraza de payaso para salir a gritarle sus agobios al mundo, una abuela se graba imitando a Rosalía, los músicos tocan en las terrazas de sus casas, la gente canta penas y alegrías en los patios de vecindad. Los ingenieros construyen respiradores, las informáticas tallan utensilios médicos en impresoras 3D, las costureras hacen trajes de protección, una amiga se ha diseñado una máscara con el plástico de una garrafa. La vida sigue. La vida tiene que seguir. Medio oculta en los salones de las casas, afanándose en los sótanos de las empresas. Todo el mundo busca soluciones. Algo grande, algo pequeño, algo ingenioso, cualquier cosa para hacer la lucha un poco más llevadera, más soportable. La vida tiene que seguir. La vida, sí. La existencia que no siempre valoramos, que dejamos pasar como el que se pone una película y se queda dormido. Mientras las escenas siguen adelante. Distantes, ajenas. En blanco y negro.
En los hospitales la gente sigue luchando. Los pulmones tienen que seguir respirando, los corazones deben seguir latiendo. Hay que mantener la VIDA a toda costa. No se hacen distinciones. No hay concesiones. Cada una es importante. En esta guerra las trincheras son los cuerpos. Se pelea cada ojo, cada brazo, cada pelo. Tú solo tienes que aguantar un poquito más, tratar de volver a introducir otra bocanada de aire. Mastica un poquito más tu miedo, tolera otro rato de dolor. Si tu sigues intentándolo una mano amiga te ayudará con una medicina, con un respirador, con un gesto de consuelo. Cualquier arma es buena. En esta guerra..., las trincheras son los cuerpos.
Es ésta una batalla antigua. Lleva peleándose desde siempre. Los ejércitos son microscópicos. En un bando están los virus, las bacterias, pequeños microorganismos que están desde siempre en el planeta, que son una parte más de él. Los soldados del otro bando son los glóbulos blancos, el inmaculado ejército del sistema inmunitario. Los enemigos se conocen bien. Llevan en pugna desde el principio de los tiempos, en una frenética carrera por ser más poderosos que el otro, por adaptarse mejor a las mutaciones del contrario. No quiero ni pensar que este nuevo enemigo haya salido de un laboratorio humano, que los virus tengan ahora como aliada a la inmensa estupidez que caracteriza a algunos gobernantes.
Foto de Thomas Bresson
La batalla inmunitaria es silenciosa, nos es ajena, nosotros solo experimentamos sus consecuencias. Pero hay otra guerra de la que sí somos protagonistas, la batalla de la resiliencia. Mientras nuestros organismos se desarrollaban para ser más resistentes a la amenaza microscópica, nuestros cerebros progresaban para hacernos más resistentes a las condiciones del planeta. Peleábamos con las otras criaturas de la naturaleza y con la dureza del terreno. A veces la supervivencia era selectiva, para salir adelante había que dominar o incluso matar otros congéneres. Llevamos siglos conviviendo con la violencia, con la crueldad, con la desgracia. La lucha nos hizo duros, nos enseño a soportar hambre, sed, frío y calor; pero también dolor y tristeza, pérdidas y frustraciones. Para sobreponernos a la adversidad aprendimos a ser creativos y persistentes, a no rendirnos con facilidad. Así, a la par que nuestro sistema inmunológico se perfeccionaba para vencer a las enfermedades, nuestro cerebro emocional aprendía a afrontar calamidades, a sostenerse ante a la adversidad. A eso le llamamos resiliencia, una palabra sonora porque representa un concepto grande, es nuestro sistema inmunitario para las emociones, para la resistencia psicológica.
Tal vez por eso, mientras nuestros glóbulos blancos luchan, cantamos a nuestros vecinos o imprimimos respiradores, repartimos medicinas y derrochamos consuelo. Nos apoyamos los unos en los otros. Como un enorme castillo de naipes que se sostiene por la fusión de sus piezas. Somos resilientes. Y ahora vale todo. Cada uno contribuye como puede. El gobierno imaginario del mundo ha promulgado un decreto universal. El derecho a ser creativos. No importa lo que hagas. Se agradece la intención. Hay permiso para intentarlo.
Alberto Rodríguez M.
3/04/2020
Monos y pantallas
Foto de Víctor Bautista
Somos monos. Monos muy perfeccionados. Pero monos, al fin y al cabo. Aprendimos a vivir en un planeta que nos lo ofrecía todo, pero no regalaba nada. Nuestros cerebros han sido fraguados por miles de años de lucha, de trabajo para adaptarse a un contexto tan generoso como hostil. Solo los más inteligentes, los más fuertes, los más laboriosos, los más versátiles y los más sociables, sobrevivieron. Y durante ese proceso nuestros cerebros se fueron transformando, sin grandes saltos, con una lentitud exasperante. Pero con un resultado espectacular: el homo sapiens. Por el camino otras especies de homínidos se extinguieron, sin que tengamos claro por qué. Tal vez por su menor capacidad de adaptarse a los cambios, o quizás solo por azar, por mala suerte filogenética.
Los sapiens siguieron adelante en comunión con el planeta, al menos en sus comienzos. Durante miles de años hemos vivido en contacto con la naturaleza. Apegados a la tierra. Dejando que ésta nos marque sus ritmos. Levantándonos y acostándonos con el sol. Comiendo los productos que el terreno nos daba primero, aprendiendo a cultivar después. Pero siempre sometidos a las temporadas de lluvia, sol, viento, frio o calor; sometidos a las imposiciones de un planeta que seguía ofreciéndonos todo, pero sin regalar nada. Así que más nos valía seguir siendo rápidos y fuertes, trabajadores, inteligentes, dotados para la colaboración.
Por el camino fuimos creando una cultura, todo un bagaje de conocimientos y costumbres, de hábitos y normas. Al principio pasaban de una generación a otra de boca en boca en forma de cuentos con moraleja ética, o de leyendas sobre héroes a los que había que imitar. Luego empezamos a escribir para que nada se olvidara. Para hacer perdurar nuestra sabiduría, pero tambén para imponer formas de actuación y para beneficiar y dar poder a determinadas ideas y clases sociales. Noah Harari en su célebre libro Sapiens defiende que la cultura es una ficción compartida, una ficción tan poderosa que durante cientos de años ha conseguido que las personas se aferren a ella para sentirse parte de un grupo. Así que en nombre de la cultura dominante en cada momento se han conseguido grandes logros, pero también se han perpetrado terribles maldades. Nuestra historia es cruel.
Foto de RANT 73 - Visual Storyteller...
En evolución, la cultura moderna se fue humanizando; esto es, fue teniendo en cuenta valores positivos universalmente aceptados sobre los derechos que cada individuo debía poder disfrutar simplemente por pertenecer a la especie humana. La teoría está clara, en la práctica estamos todavía bastante lejos de conseguir mínimos aceptables en una buena parte del mundo. Pero al menos ya no necesitabas ser el (la) más fuerte para sobrevivir, porque todo un sistema cultural y judicial nos protege de los excesos de los violentos. Aún así, las personas más competentes y trabajadoras siguen teniendo - afortunadamente - más posibilidades, ya no de supervivencia, sí de éxito, sea este lo que sea. Así que el planeta, aparentemente, evolucionaba hacia un futuro mejor.
Luego llegaron las pantallas. Al principio se colaron tímidamente en nuestros salones, televisiones las llamaban. Eran - las pantallas - pequeñas todavía, y tenían formas raras. Y apenas se podía ver lo que dentro de ellas ocurría. Transmitían programas en blanco y negro, pocos y tirando a aburridos. Así que tampoco cambiaron mucho la vida de la gente. Los sapiens seguían saliendo a encontrarse con otras personas y los niños jugaban en la calle, y los antiguos monos continuaban, más o menos, en contacto con la naturaleza.
Con el tiempo, insidiosamente, las pantallas fueron agrandándose y se hicieron dueñas de los salones de las casas. Y más tarde se propagaron a dormitorios y cocinas, y ya no quedó ningún espacio que no pudieran vigilar. Además, se hicieron más atractivas, se llenaron de colores y empezaron a ofrecer programas que competían exitosamente con la realidad. Si al principio pudieron ser un elemento para difundir cultura, en forma de documentales y buenas películas, pronto se convirtieron en todo lo contrario. Las pantallas se envalentonaron y empezaron a decidir lo que era cultura y se llenaron de personajes mediocres que exponían sin remilgos sus vidas anodinas entre gritos y ataques de histeria. Y las personas dejaron poco a poco de mirar fuera y comenzaron una lenta, pero inexorable, desconexión con el exterior.
Foto de Artur Rydzewski
Luego ocurrió algo inesperado, las pantallas se cansaron de esperarnos en casa y decidieron que el siguiente paso era moverse con nosotros. Así que nos asaltaron, fagocitaron nuestros teléfonos y los convirtieron en otra pantalla. Y se crearon tabletas y ordenadores portátiles para que, sin importar dónde estemos, podamos asomarnos a ellas. Este fue el golpe definitivo. Sin saber cómo ni porqué los sapiens fueron decidiendo que la vida que mostraban las pantallas era más interesante que la que sucedía fuera. Y las propias personas empezaron a usar los aparatos para crear vidas falsas que mostrar a los demás a través de las redes. Se dedicaron a intercambiar mensajes compulsivamente y a pasar horas y horas esperando a que otro conteste, y más horas todavía analizando qué quiso decir con su respuesta. A ver videos que, con frecuencia, reflejan índices de estupidez humana nunca antes alcanzados. Empezaron a preguntarle a la pantalla que tiempo hacía fuera, en vez de mirar por la ventana para comprobarlo. Y la gente empezó a tener más sexo a través de las pantallas que con sus parejas. Y los niños aprendieron que eran más divertidos los videojuegos que salir a darle patadas a las latas y a correr, y a acusarse unos a otros de estar enamorados de Nacho o de Margarita.
Así que el homo sapiens que dominó el planeta aprendiendo a adaptarse a las condiciones cambiantes, a las estaciones, o a las catástrofes. Ese mono evolucionado que vivía siguiendo los designios del sol y la luna, del viento y la lluvia, en contacto siempre con la naturaleza. Ese pobre mono que por un momento se creyó dios, ahora vive esclavo de mil pantallas. Vive tan conectado a las imágenes de un aparato, que se desconectó del exterior y no es capaz de escuchar los quejidos de un planeta que agoniza. El mismo planeta que le ayudó a crecer, que propició que su cuerpo y su cerebro evolucionaran. Vivimos. Todos. O mejor, sobrevivimos todos, tan conectados a las pantallas que hemos dejado de pasar tiempo con otros seres humanos y, lo que es todavía peor, hemos dejado de pasar tiempo con nosotros mismos. A la gente le aterroriza tanto pasar un segundo a solas que saca mil veces al día su pantalla para estar entretenida, anestesiada.
Escribo esto en una pantalla. Tú lo lees en otra. A lo mejor ya se ha producido un nuevo salto en la evolución y ahora somos el homo sapiens pantalliciensis. A lo mejor ya somos el homo stultus.
Alberto Rodríguez M.
31/03/2020
Orden y caos
Foto de manuel m. v.
Me tranquiliza pensar que este viejo planeta tienen millones de años de existencia y ha salido adelante con nosotros y sin nosotros, y - últimamente - a pesar de nosotros. Que ha sido fuego y pantano; a veces una bola de gas incompatible con la vida, otras un vergel en el que se desarrollan las especies animales y vegetales más increíbles.
Los cambios son inherentes a la vida y al desarrollo. Se rigen por fuerzas poderosas aunque intangibles. La segunda ley de la termodinámica define la entropía - en griego “transformación” - como la tendencia al desorden inherente a todo sistema. La palabra técnica para el concepto opuesto, el que representa el orden, es entalpía. Y los físicos dicen que entropía y entalpía son inversamente proporcionales; esto es, en el punto máximo de entalpía tendremos la mínima entropía, y viceversa. En definitiva que orden y desorden combaten una batalla ancestral en nuestro mundo desde los orígenes del universo. Condenadas a pelear por mantener su influencia, pero anhelando el deseado equilibrio que les permita convivir en paz.
Yo no se en qué momento está nuestra planeta en lo que a esta lucha respecta. Es confuso de establecer. Tenemos un virus desbocado, y un desorden total en lo social y económico; y como contrapartida la población nunca había estado tan ordenadamente enclaustrada en sus hogares.
Para entender la situación a la que hemos llegado el modelo más pertinente es la Teoría del Caos. No, no es algo peyorativo, ni una forma de crítica encubierta a políticos y gobernantes - que bien podría ser -, es una teoría de la física que recibe ese nombre. Explicado técnicamente vendría a decir que el resultado final de algo difícilmente se explica por las condiciones iniciales que lo crearon, porque un montón de pequeñas variables influenciarán determinantemente su desarrollo. Con un ejemplo quedará más claro.
Foto de Christian Barrette
La crisis actual empieza cuando un oriental residente en una remota, aunque enorme, ciudad china se comió un pangolín. Más allá de lo cuestionable que pueda parecer ingerir un animal con tan simpático nombre, el hecho en sí debería haber resultado absolutamente intrascendente para el resto de los habitantes del planeta Tierra. Y aquí es donde entra en juego otrode los fenómenos que gobiernan un sistema caótico: el Efecto Mariposa. Un hecho pequeño que de entrada es insignificante empieza a transformarse poco a poco por la contribución de un montón de variables diferentes. Seguramente alguna vez has tratado de seguir en coche a alguien que trataba de ayudarte a llegar a un sitio concreto. La tarea parece fácil hasta que otro conductor decide colocarse entre tu coche y el suyo, lo que hace que tu amiga atraviese el siguiente semáforo y a ti se te ponga en rojo. Y a partir de ahí cada pequeño cambio produce nuevas desviaciones, una tras otra, que hace que al final llegues media hora más tarde que tu guía.
El Efecto Pangolín - perdón quise decir Mariposa - está funcionando igual. Un ciudadano hambriento se come un animal salvaje que porta un virus con capacidad de mutarse y usar como huéspedes células humanas. Esto ocurre en un mercado que está en el centro de una populosa orbe asiática. Que por ende pertenece a un país poco proclive a informar sobre sus miserias y que ocultó mientras pudo la crisis. País que, además, tiene cientos de miles de habitantes emigrados a naciones de casi todo el mundo, que hacen viajes de ida y vuelta a su patria. Y que, además, fabrica muchos los productos que se consumen en el resto del planeta, por lo que está siendo constantemente visitado por empresarios y comerciales de otras naciones. Así que emigrantes y comerciantes que van a China se vuelven a sus respectivos países de residencia, unos con regalos y otros con catálogos de muestras. Algunos con un pasajero silencioso oculto en sus maletas, cuando no en sus pulmones. Las características del pasajero - el virus - también juegan un papel importante en este cuento. Es tímido, no siempre da la cara, pero tremendamente pegajoso, se contagia más y más rápido que sus parientes anteriores.
Foto de Andrew Rose
Foto de Mark Chinnick
Pero sigamos con el efecto. Algunos de esos viajeros provenientes del lejano oriente recabaron en Italia, no sabemos porque´. Tal vez porque aquel país tiene relaciones ancestrales con oriente desde la época de Marco Polo. Los italianos, como el resto de los latinos, son amantes del contacto social y los abrazos. Así que nuestro enemigo el virus se pone las botas porque ha descubierto una población que se lo pone fácil. Siguiente salto. Italia y España son dos países en contacto permanente. Muchos nacionales viven en el país de la bota, muchos transalpinos tienen negocios en España. Además, ambos países intercambian estudiantes universitarios a través de la becas Erasmus. Y, por si fuera poco, coincide con la semana blanca en la que tradicionalmente muchas familias españolas hacen una pequeña escapada turística. Algunas a Italia. El remate: gobernante indecisos que tienen que elegir entre salvar vidas y sostener la economía. Que no se toman en serio el peligro de la pandemia (Boris Johnson, Bolsonaro y Trump: ¡Zás en toda la boca!, que diría el amigo Sheldon). Y luego, la consabida y esperada lucha de egos e intereses: que si estoy contigo, pero… vas tarde; que si ya te dije que lo mejor era…; que si…la abuela fuma. ¡Todo un inesperado, increíble, terrible y letal Efecto Pangolín!
Y el resultado: que tú y yo estamos en casa encerrados. Yo escribiendo esto. Tu leyéndolo. Ambos mirando de vez en cuando la calle vacía. Rezando cada uno a sus dioses - al cristiano, musulmán, budista, judío, o a la diosa ciencia - para que vuelva a ocurrir otra nueva pequeña desviación en el sistema y que esta vez el caos se transforme en orden. Mejor en un nuevo orden en el que las vacunas prevengan las virus y los tratamientos sanen a los enfermos. Un nuevo orden en el que los gobernantes elijan a las personas y no a la economía, y los políticos pongan a los ciudadanos por encima de sus intereses electorales. Un nuevo orden.
¿Tu te lo crees? Ya. No hace falta que respondas. Soñar es gratis, ¿verdad?, y en general no hace daño a nadie. Ten fe en el planeta. Recuerda que esta lucha entre orden y desorden dura ya millones de años. Este es sólo un instante mínimo, un suspiro en la vida de este viejo planeta sabio. Volveremos pronto al equilibrio inverso: el orden en lo sanitario, social y económico; y el desorden y el bullicio retornará a las calles, volverán los paseos y los bares, los reencuentros con abrazos y risas. Y durante un tiempo los disfrutaremos especialmente porque, al perderlos, habremos aprendido a valorarlos. Luego, desgraciadamente, lo olvidaremos. Y el planeta seguirá en solitario su constante búsqueda de equilibrio.
Alberto Rodríguez M.
28/03/2020